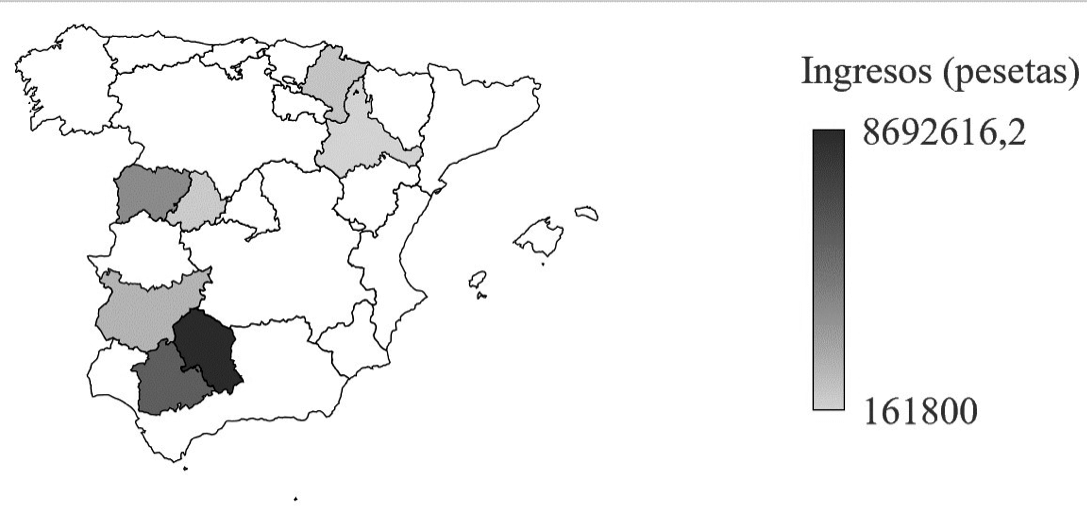
1. Introducción
Durante años, el estudio del campo en el franquismo giró en torno al análisis del declive. Las políticas oficiales, el estraperlo, la mecanización o el éxodo rural fueron temas prioritarios que evidenciaron los errores del régimen ante el cambio agrario (Naredo, 1971; Barciela, 1985). Desde hace tiempo, la historiografía agraria ha puesto en un segundo plano el discurso de la decadencia y se ha fijado en nuevos temas (por ejemplo, Soto & Lana, 2018; Díaz-Geada, 2020; Ortega & Cabana, 2021). Sin mejorar el juicio sobre el franquismo ante los problemas del campo, el cambio agrario como acontecimiento decisivo adquiría nuevas implicaciones en ámbitos políticos y sociales antes poco explorados. El desarrollo de trabajos comparativos con otros países de nuestro entorno también ayudó a la hora de enriquecer los análisis (Brassley, Segers & Molle, 2012; Fernández Prieto, Pan-Montojo & Cabo, 2014; Martiin, Pan-Montojo & Brassley, 2016). En este contexto, el estudio de las grandes propiedades pivotaba en torno a una doble cuestión: la continuidad del tipo de propiedad y el relevo de los grandes propietarios. Sin embargo, aunque hubo estudios tempranos importantes, la conexión de esos propietarios con el régimen político los hacía partícipes de ese vínculo entre el declive del sector y el fracaso en las políticas aplicadas. El estudio de las grandes propiedades no se ha visto renovado por esos nuevos temas y perspectivas de los últimos años.
En este artículo se pretende abordar el cambio agrario a través de la gran propiedad y, sobre todo, del gran propietario. Se insistirá en el giro percibido en otras publicaciones: el declive ya no importa tanto, lo decisivo es el análisis de la transformación radical que supuso en estructuras y formas de explotación. Para ello, se analizará la evolución del patrimonio y su gestión por parte de uno de los grandes propietarios del país (los duques de Alba) entre 1940 y 1970. El régimen de propiedad, los cambios en la política ministerial, el papel de los administradores o la introducción de mejoras en las explotaciones son algunos de los temas centrales que la gran propiedad permite analizar desde otro punto de vista.
El presente estudio ofrece un análisis principalmente cualitativo de la evolución de ese patrimonio a través de la ingente correspondencia y otra documentación generada por los propietarios, sus administradores y distintos agentes inmersos en la gestión de las tierras. Por otra parte, se aportan evidencias cuantitativas sobre la evolución de la renta, los cambios en los sistemas de gestión y cultivo. A partir de estas fuentes, el trabajo permite analizar el paso de unas propiedades arrendadas casi en su totalidad a un modelo donde la explotación directa proliferó y se interpretó como un acierto. De una forma notable, esto se produjo a partir de 1954 y no en el contexto de los cuarenta. Estos cambios aspiraban a alcanzar simultáneamente la continuidad del patrimonio y una mayor rentabilidad. La elección de ingenieros agrónomos como administradores, los cambios en los modelos de gestión y el recurso al crédito son algunas de las medidas que se adoptaron. Por último, se analiza la utilización del concepto empresario/empresa como expresión de los cambios realizados por el gran propietario en sus tierras y como vía de legitimación de su figura.
2. Los cuarenta: continuidad a la expectativa
El primer franquismo rompió, o al menos lo prometió, con las estructuras, normas e instituciones de la República, pero también con la herencia liberal de la Restauración. Barciela (1985: 400) insistió a la hora de definir esta época no tanto como una contrarreforma, sino como una contrarrevolución agraria. Así, el franquismo en el campo no supuso un simple retorno en el tiempo. La combinación funesta de autarquía y ausencia de transformaciones condujeron a un retroceso de la economía agraria con consecuencias nefastas para la población y, en general, para la situación económica de España. Algunos autores, en sintonía con lo anterior, han subrayado el aislamiento comercial internacional como otro colaborador de nuestra mala situación (Simpson, 1997). Para Barciela, el estraperlo era la expresión más clara de que la política intervencionista buscaba favorecer a unos y dañar a otros, mientras perjudicaba al país en su conjunto. Christiansen, sin embargo, no pensaba que el control de precios causante del estraperlo fuera tan decisivo, y señalaba el escaso uso de fertilizantes y la ausencia de animales de tiro como gran explicación del descenso en la producción (Christiansen, 2012). En el contexto de los años cuarenta, las propiedades de la Casa de Alba reflejaron las inercias que siguieron existiendo en ese contexto.
En ese tiempo, el titular era Jacobo Fitz-James Stuart (1878-1953), duque desde principios del siglo xx, colaborador con el franquismo en su puesto de embajador en Londres y, a partir de 1945, cada vez más distanciado del régimen por su apoyo a la figura de don Juan de Borbón (Avilés, 2012; Fernández Miranda & García Calero, 2018). El duque nunca había gestionado sus propiedades personalmente, sino que había confiado plenamente en su administrador central. Por otra parte, casi todas sus posesiones se explotaban en régimen de arrendamiento, con algunas tierras en aparcería en las provincias de Córdoba y Sevilla. Sin ser el primer propietario del país, sus posesiones eran enormes: en 1932, se estimaron en casi treinta y cinco mil hectáreas (IRA, 1937). En 1943, las cincuenta y seis fincas por las que declaraba en diez provincias tenían una riqueza imponible media superior a las treinta mil pesetas1.
La misión fundamental de sus administradores era la de cobrar las rentas puntualmente, momento decisivo para definir el éxito o fracaso de una campaña. Sin embargo, su condición de rentista no debe identificarse directamente con una percepción negativa sobre su gestión (Sánchez Marroyo, 2013; Garrabou, Saguer & Planas, 2002; Casado & Robledo, 2002; Robledo & López García, 2007). Para sus críticos, su figura era paradigma del gran propietario objeto de la reforma agraria de la Segunda República, pero esto no implicaba ni la falta de rentabilidad de sus tierras ni la inviabilidad del modelo (Malefakis, 2001; Robledo, 1996). La equiparación inmediata entre rentismo y explotación ineficaz que sostuvo el proyecto de reforma republicano sigue siendo hoy objeto de debate (Simpson & Carmona, 2020; Robledo, 2022). Sin embargo, el modelo facilitaba el rechazo al riesgo. La inexistencia de estímulos para la inversión en un contexto de bajos salarios, gran oferta de mano de obra e inexistencia de mercado crediticio suponía que rentismo fuera por entonces sinónimo de descapitalización (Garrabou, Planas & Saguer, 2001). En el caso de los Alba, se optaba por el rentismo para huir del riesgo, aunque esa conexión no siempre se diera.
De inicio, para el duque de Alba los años cuarenta no supusieron una necesidad perentoria en cuanto a la transformación de ese modelo de propiedad. Otros grandes propietarios, en cambio, optaron pronto por enajenar tierras masivamente ante la lenta pero sostenida caída de la rentabilidad de la tierra (Artola, 2013; Robledo, 1984). En conexión con esta retirada, la manera de entender el campo desde el poder podía aumentar las dudas sobre las posibilidades de mantener el modo de explotación en su conjunto (Robledo & Díez Cano, 2019). No obstante, la retórica antiterrateniente quedaba en muchos aspectos en simple retórica. Por una parte, los discursos de falangistas con responsabilidades en el Ministerio de Agricultura señalaban al mal explotador más que al gran explotador. Además, se cuidaban de equiparar rentismo con cultivo ineficaz. Como ha señalado Gómez Benito (1996: 64-75), figuras como Lamo de Espinosa o Martín Sanz promovieron una reformulación del concepto latifundio, que buscaba enterrar la clásica conexión entre gran propiedad y gestión ineficaz. Esto conllevó el cuestionamiento de otra pieza habitual del sistema, el arrendatario. Las sospechas contra él procedían de un argumentario muy similar al que, hasta hacía bien poco, había castigado al terrateniente: solo los propietarios mejoran la propiedad, se estaba convirtiendo en el discurso aceptado. La ambivalente legislación sobre arrendamientos a principios de los cuarenta –como «maraña jurídica» la definió Pan-Montojo (2008: 662)– reflejó la ausencia de una política agraria clara por parte del régimen. Al mismo tiempo que existían medidas que protegían a los arrendatarios (fruto de ese ambiguo discurso social), los propietarios podían recuperar sus tierras en algunos supuestos (en la lógica productivista que lo fiaba todo en los propietarios). Ante esas incoherencias los terratenientes no se encontraban en una situación cómoda. Como también señaló Pan-Montojo (2012: 88), la caída sostenida de la renta y la tensión de la posguerra se sumaban a esa incertidumbre normativa.
En este contexto, el administrador general del duque de Alba se planteó la posibilidad de revisar el modelo de gestión de las tierras. A la altura de 1945, escribió al secretario del duque con el fin de revisar los vencimientos de los contratos «para estudiar las posibilidades legales de cada una», con la intención de recuperar esas tierras y cambiarlas a un régimen de aparcería, no de explotación directa. Aun así, las gestiones no prosperaron. Tres años más tarde, una situación similar se planteó en concreto sobre las propiedades que el duque ostentaba en Salamanca. Desde Madrid, el administrador central comentó:
Hablé incidentalmente con el Sr. Duque de la revisión de rentas, que no se había hecho de algunas fincas, como Babilafuente, Moriñigo, Gallegos de Crespes, Aldeanueva de Portanovis y Ledín, por temor a los gastos que se originarían en los pleitos que habría que promover, puesto que los renteros no se avenían a arreglarlo amistosamente, cuyas rentas estimaba bajas y consideraba que se podrían beneficiar2.
Los pleitos parecían una amenaza más que posible y no se plantearon movimientos para cambiar a la explotación directa. A la altura de los años cuarenta, la coyuntura no se interpretaba como motivo suficiente para enfrentarse a juicios y tensiones, lo cual –como ya señaló Artola (2013)– no coincide con la visión de algunos autores que entendieron que el paso a explotación directa fue relativamente automático en la posguerra (Bernal, 1988: 113-114). La costumbre parecía pesar más que el riesgo. El beneficio se buscaba, de nuevo y como única opción, en la gestión eficaz de la renta. En 1946, el duque escribió una serie de consejos que sirvieran a sus herederos de cara al futuro. En lo referente a las tierras daba tres claves: flexibilidad a la hora de recaudar las rentas –pero no perdonarlas nunca–, introducir mejoras en las tierras y mantener la explotación indirecta, a ser posible en aparcería3. El duque Jacobo no siempre cumplió sus propias recetas, en especial, la introducción de mejoras en sus fincas, que no se han podido constatar. Sin embargo, aquellos consejos y su actuación en los años cuarenta resultan una expresiva demostración de su forma de entender la gestión de sus inmensas propiedades, donde el miedo a los pleitos explicó la inexistencia de transformaciones.
3. Llega el cambio
La situación cambió de manera radical en los años cincuenta. La irrupción en escena de nuevas figuras tuvo mucho que ver con ese giro. Desde 1950, Luis Martínez de Irujo (1919-1972) se empezó a encargar de la gestión de los asuntos de los Alba. En 1947 contrajo matrimonio con Cayetana, hija única de Jacobo, y pronto fue interlocutor de administradores y gestores. Sin embargo, el giro que supuso el nuevo responsable es incomprensible sin percatarse del nuevo escenario que planteó el nombramiento de Rafael Cavestany como ministro de Agricultura. La relajación del intervencionismo –u otra forma de entenderlo– supuso el fin de la autarquía más rígida. Esta apuesta iba de la mano de una serie de interpretaciones de mayor calado sobre el campo y la agricultura en España (Barciela & López Ortiz, 2013). Así, ambos cambios casi simultáneos explican una transformación muy profunda del patrimonio.
Como ha señalado Pan-Montojo (2008: 661), el giro dado desde el ministerio buscó armonizar los intereses de los distintos actores del sector, siguiendo una línea que miraba al proyecto de colonización emprendido como plasmación de las nuevas propuestas de las altas instancias. Para Barciela (1985: 423-429), la colonización implicaba otros dos teóricos compañeros de viaje: modernización y explotación directa, que se querían presentar como conceptos casi sinónimos. La lectura de estos cambios y las estrategias desplegadas en consecuencia por un gran propietario como Alba reflejan la conexión entre las decisiones políticas y las apuestas de la Casa. Al mismo tiempo, esas decisiones distan de ser evidentes por sí mismas y se van introduciendo en un clima de incertidumbre. La clave parecía estar en cómo interpretar la intervención del Estado.
La gestión del nuevo duque resultó algo novedoso en comparación con la de su suegro y, en general, con la tradición secular de la familia, y de la nobleza, en general (Artola, 2013; Hernández Barral, 2014; Sánchez Marroyo, 2013). Martínez de Irujo comenzó a desarrollar una actividad constante en el seguimiento de sus explotaciones. Entre otras cosas, esto se tradujo en una estrecha relación con su administrador general y en la implicación frecuente en la gestión de las propiedades agrarias.
Desde 1950, las preocupaciones del propietario giraron en torno a tres problemáticas principales. En primer lugar, la respuesta ante las constantes ofertas de compra de tierras. Durante estos años fueron muchos los que se acercaron a Martínez de Irujo planteándole adquirir tierras en Salamanca, Sevilla o Córdoba, las principales administraciones de la familia. Es fácil intuir que entre estos peticionarios hubiera tanto beneficiarios del estraperlo como arrendatarios enriquecidos, que de hecho podían ser la misma persona (Pan-Montojo, 2005: 313). Resulta de gran interés que la respuesta constante por parte del duque ante las propuestas fuera «la Casa no vende». En ocasiones se trataba de una respuesta muy tajante. En otros casos se daban más explicaciones. En 1950, tras decir que no a la venta de una dehesa en Salamanca, se planteó que estaban dispuestos a escuchar ofertas en el caso de que procedieran de los colonos. En 1954, otra negativa dejaba claro que se estaban produciendo reordenaciones en el patrimonio, lo cual podía explicar las numerosas propuestas de compra ante un hecho que debía ser bien conocido en las zonas implicadas. En 1955, una empresa murciana le propuso la adquisición de unas tierras para situar una fábrica en Gelves (Sevilla). En este caso, su negativa giró en torno al bien de los colonos que ocupaban esas tierras. El año siguiente, ante otra oferta contestó dando más razones: «tal como va depreciándose el valor de nuestra moneda, y no existiendo circunstancias que aconsejen lo contrario mi idea es no desprenderme de bienes raíces»4.
A pesar del discurso público, los Alba vendieron tierras durante estos años. En 1954 se recogió el ingreso de 22 millones de pesetas en concepto de ventas de tierras, un volumen ingente. Quedaba claro que el enunciado «la Casa no vende» en realidad quería decir que no vendía a cualquiera, ni por cualquier motivo. Lo paradójico de este doble discurso no rompió del todo la opción por mantener el patrimonio agrario. Las cifras de ventas no se repitieron y se entendían plenamente en el contexto de la reconstrucción en curso del palacio de Liria, más que como una política de reorientación del patrimonio5. Esa opinión contraria a la venta reflejaba una apuesta continuista por preservar el núcleo del patrimonio agrario, frente a la supuesta depreciación de las propiedades rústicas. La tierra era para el duque algo más que una simple fuente de ingresos. Se trataba, además, de una inversión que se quería seguir aprovechando, aunque las necesidades de liquidez pudieran suponer excepciones.
En segundo orden, el duque se preocupó mucho de conseguir personas adecuadas para la administración de sus fincas. En 1950 falleció el administrador de sus tierras en Salamanca y, macabra coincidencia, también el de Sevilla. Al margen de las decenas de peticiones y recomendaciones recibidas, la búsqueda del candidato ideal permite entrever qué proyecto albergaba el duque sobre sus posesiones agrarias. En 1954 quiso reorganizar la explotación de una finca en Ávila. Para él, la clave estaba en encontrar un buen administrador:
No es sólo cobro de rentas y pago de contribuciones, sino una mayor vigilancia y a una intervención, pudiéramos decir, más técnica. […] ni qué decir tiene que la persona que buscamos debe ser de absoluta confianza por su honradez, conducta y demás cualidades que han de tener en cuenta […]6.
En marzo de 1956 respondió a un postulante a administrador con una consideración muy sugerente:
Encargué provisionalmente de la Administración, al auxiliar que venía desempeñando el cargo durante veinte años. Al poco tiempo surgieron problemas, dificultades y roces con el Gobernador que me obligaron a tomar determinaciones rápidas y poner al frente de la Administración a una persona que por su situación en Salamanca y prestigio personal ante las autoridades y ser uno de los mejores abogados de la ciudad, pudiera enderezar lo que por desidia y abandono se había torcido y hacer que las aguas discurriesen por su antiguo cauce, hecho que, afortunadamente así ha sucedido7.
A esas alturas, Alba buscaba ante todo un administrador que cuidara las relaciones personales, no un técnico. No olvidemos que estos años son los que Pan-Montojo (2008: 661-665) definió como de armonización de intereses entre propietarios y arrendatarios por parte del poder. Como se ve, el equilibrio también se buscaba desde la propiedad, aplicando medidas diferentes dependiendo del lugar.
La figura del administrador es capital para explicar la perduración o quiebra del modelo de gran propiedad en la España liberal (Troche y Zúñiga, 1835; Carmona, 2001; Garrabou, Saguer & Planas, 2002; Robledo & López García, 2004; Robledo & Gallo, 2009). En estos momentos, conecta con un tema coyuntural de gran trascendencia y que sería la tercera gran preocupación del duque en los cincuenta. Se trataba de cómo afrontar el escenario planteado por la política colonizadora en el contexto de una administración tan condicionada por los contratos de arrendamiento. Una palabra generaba gran tensión: expropiación. En el año 1949 llegaron al palacio de Liria algunos informes que avisaban de esta amenaza, en conexión con la aprobación de la Ley de Colonización ese mismo año. Finalmente, en 1950 se hicieron efectivas expropiaciones sobre algunos cortijos, en concreto, Maruanas y Charco Riáñez en El Carpio (Córdoba). El año siguiente también se expropió el cortijo San Antonio en la misma provincia. Aunque los planteamientos de la política agraria franquista estaban muy alejados de una apuesta por la reforma del régimen de propiedad, estas medidas podían retrotraer a algunos al contexto republicano. No obstante, la realidad era bien distinta (Ortega, 1979: 196-203; Villanueva & Leal, 1988). De hecho, una de las reflexiones recurrentes en torno a las expropiaciones giraba en torno a la inversión del dinero cobrado en adquisiciones o mejoras, pues las compensaciones resultaban importantes inyecciones de capital. En este sentido cabe subrayar que, en teoría, la política de los propietarios fue la de reinvertir los beneficios en las propias explotaciones. Sin embargo, esto se aplicaba más al ingreso corriente, lo cual plantea límites claros. De las 1.200.000 pesetas recibidas por la expropiación de 1951, la mitad se invirtió en acciones de una empresa aeronáutica8. En torno a las expropiaciones también se podían percibir las paradojas analizadas con las ventas: se apostaba por la continuidad del patrimonio sin prescindir del cálculo sobre los beneficios.
MAPA 1
Distribución provincial de las propiedades de la Casa de Alba según ingresos por renta, 1968 (pesetas)
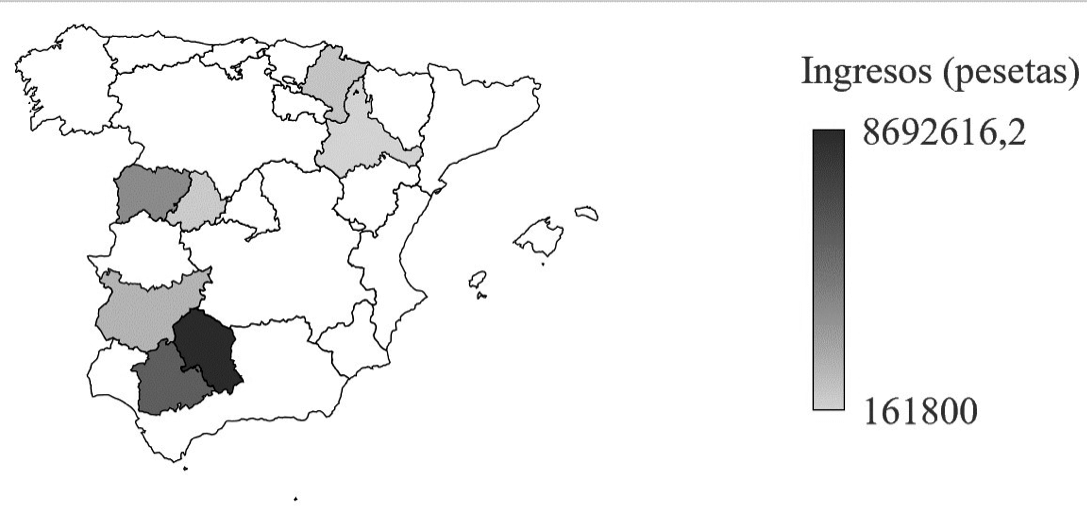
Fuente: AFCA, Balance 1968. Pesetas corrientes.
Las expropiaciones, además, fueron relevantes por la respuesta generada, por la lección aprendida: si se quería mantener el patrimonio había que cambiar. Al mismo tiempo, daban un gran poder a los administradores. El duque podía participar más de la gestión de sus tierras, pero seguía necesitando a sus administradores. En Córdoba las enajenaciones forzosas coincidieron en el tiempo con la incorporación del nuevo administrador, Manuel Santaolalla. En julio de 1950, informó al duque de que había realizado un viaje a ciertas fincas de Sevilla para estudiar la introducción de regadío y el cambio a cultivo de algodón. Santaolalla era ingeniero agrónomo (Cañizo, 1961) y resultaba lógico que se aplicara en estos trabajos. Sin embargo, no era tan presumible la inversión en este tipo de cambios, aunque persiguieran evitar nuevas expropiaciones9. El dilema provenía de los contratos de arrendamiento, que planteaban la eterna duda de si merecía la pena la inversión. A principios de los cincuenta, el duque no tenía claro qué hacer en este sentido. De hecho, a través de su administrador en Córdoba preguntó a sus arrendatarios sobre la posibilidad de compartir las cargas con ellos. A partir de 1954, la política de la Casa de Alba fue la de ir recuperando la propiedad directa sobre gran cantidad de tierras. En este sentido, colonización, reformas en las explotaciones y recuperación de la explotación directa coinciden como procesos unidos por la respuesta dada desde la gran propiedad.
El proceso de reversión a una propiedad plena ni fue fácil ni tomado a la ligera por la Casa. El miedo constante eran los pleitos largos y costosos, a los que se debía sumar una legislación sobre arrendamientos compleja, como ya se ha apuntado (Espinosa, 1951; Pan-Montojo, 2008: 661-663). Sin embargo, en la ley de 15 de julio de 1954, quedaba algo claro: la explotación directa justificaría la reversión a la propiedad. La muerte de los arrendatarios, el vencimiento de los contratos o el pago de compensaciones fueron la vía preferida para recuperar la plena propiedad. Apenas unos días después de hacerse efectivas las expropiaciones citadas, los administradores de la Casa planteaban la intención de recuperar una finca arrendada y las problemáticas que podían surgir:
Como ya sabe el Sr. Duque el cortijo «El Villar» es el que tenemos pensado quedarnos con él cuando venza el arriendo dentro de dos años. Hace tiempo que el colono, Luis López Cubero, viene intentando el traspaso, bien a nosotros o a otro cualquiera. Lo primero no lo hemos aceptado por las exageradas pretensiones de López Cubero y en cuanto al traspaso a terceros se le ha dicho repetidas veces al arrendatario que la Casa no se lo consentiría y él sabe que no puede hacerlo. Ahora, después de la expropiación de «Maruana», nos interesa mucho más poder explotar directamente «El Villar» y estamos esperando poderlo hacer para compensar la pérdida sufrida por la expropiación citada […] Yo por mi parte escribo hoy al Administrador Santaolalla, para que no deje de estar al tanto y siga evitando, como hasta ahora, que Luis López Cubero pueda hacernos alguna faena10.
Aparte del explícito temor al pleito, esta carta resulta de gran interés porque se inicia con motivo de la propuesta de compra sobre el cortijo mencionado, en una fecha tan temprana como 1950. La casuística en este sentido es variada. La finca en Ávila para la que buscaban administrador en 1954 se había recuperado al fallecer el arrendatario. En febrero de 1955, se inició un pleito en torno a una finca en Salamanca, El Carnero, que se quería recuperar. El abogado de los arrendatarios insistía una y otra vez en el error que estaba cometiendo la Casa al ir en contra de la tendencia más extendida entre los grandes propietarios. De hecho, esta finca continuó arrendada, lo cual subraya lo complejo del proceso. En Sevilla, en enero de 1957, se comunicó a un arrendatario de Mairena de Aljarafe la decisión de rescindir el contrato al haber llegado a su fin. Asegurándole el compromiso de pagarle las mejoras, se le insistió en que siempre se le había tratado con gran generosidad, pero que no esperara ningún tipo de prórroga o trato de favor. En febrero de ese mismo año, el administrador general escribió un amplio informe para el duque sobre al menos tres pleitos en curso, todos en torno a arrendamientos que se querían recuperar. En ellos la relación con los colonos se cerraba a base de indemnizaciones más o menos costosas. En el caso de la finca La Pulgosa (Badajoz), la reflexión del administrador era de gran interés:
Parece que no se ha conseguido de los colonos ninguna rebaja y solo que la indemnización se pague en dos plazos en lugar de en una sola vez. Es una lástima, pero, de acuerdo con lo que hablamos, debería ser aceptada esa propuesta […]. Creo que habrá que insistir con Díaz Ambrona en tomar toda clase de precauciones respecto a la forma de ajustar el compromiso con los colonos, pues estos son muchos y no muy de fiar. […] El administrador […] me dice que no le extrañaría que, después de pagarles el primer plazo de la indemnización, se negaran a abandonar la finca por las buenas y haya que desahuciarles judicialmente11.
La actitud había cambiado bastante con respecto a mediados de los cuarenta, cuando se veía muy lejana la posibilidad de rescindir contratos. La política ante las propuestas de compra, la búsqueda del administrador ideal y la novedosa tendencia hacia la recuperación de la propiedad plena se entienden en profundidad en el contexto de cambio en el campo español durante los cincuenta. De hecho, la gran propiedad de los Alba se presenta no tanto como el reverso de la política de colonización promovida por Cavestany, especialmente a través del Instituto de Colonización. En realidad, sería una consecuencia más. Probablemente no se trataba del principal objetivo de la política agraria reformista –al menos, más liberal que la de los cuarenta–, pero entraba completamente en la lógica que proponía una mejor agricultura, relegando soluciones redistribuidoras maximalistas o, como preferían decir desde el Ministerio, soluciones políticas en vez de técnicas (Arco, 2005; Fernández Prieto, Pan-Montojo & Cobo, 2014; Pan-Montojo, 2008: 671). Las decisiones del duque no coincidían con el «ocaso del rentismo agrario» del que ha hablado Artola para otros aristócratas terratenientes (2013: 141). Aún más, presentaban un claro intento de prolongar su existencia y los beneficios que reportaba.
Por otra parte, las peticiones al duque confirmaban que esta década supuso el «último asalto a la propiedad de la tierra» (Leal et al., 1975: 273) por el lado de una masa de propietarios enriquecidos a base de estraperlo y del aprovechamiento de las condiciones del mercado de la tierra propiciadas por la victoria franquista. Al mismo tiempo, las gestiones de la Casa hacían que este gran patrimonio se convirtiera en paradigma de una visión si no positiva, sí más abierta hacia el latifundio. Como ha insistido Gómez Benito (1996: 63-67), la revisión que el poder hizo sobre el latifundio se llevó a cabo ya a principios de los cuarenta, pero es en estos momentos cuando los análisis sobre su rentabilidad y adaptación al entorno cobran un mayor sentido. Para Pan-Montojo (2008: 675), la suma de mercado negro, leyes de arrendamientos y represión provocó que el latifundio no cambiara, aunque sí cambiaran los titulares. Estas tres líneas de actuación remarcan la percepción de Barciela (1985) sobre la importancia indirecta de las medidas tomadas en el franquismo en los cincuenta. En el caso de estos grandes propietarios, cabe destacar que la respuesta tuvo que ver más con la gestión y el régimen de explotación que con la introducción de medidas de otro tipo (cultivos, mecanización, etc.).
Al mismo tiempo que se produjo este giro, mezcla de necesidad y virtud, el duque estuvo pendiente de rodearse de otros terratenientes en una situación similar. Martínez de Irujo se relacionó entre otros con Eduardo de Rojas, conde de Montarco, gran propietario y promotor de distintas plataformas que defendían una visión concreta del campo español (en especial, la revista La Gaceta Rural). Con Montarco, Dionisio Martín Sanz, Carlos Falcó y Luis E. Muñoz Cobo, Alba se embarcó en ASCER, la Asociación Sindical de Contribuyentes Empresarios de Rústica. En ese clima donde se desconfiaba de las medidas del Gobierno frente a la gran propiedad, se optó por la presión conjunta en el contexto de las reformas de la contribución en 1957. Su intención era que se tributara sin fijarse tanto en la extensión de las propiedades como en la producción de las tierras12. Sin duda, era también una manifestación de la oposición a la intervención y la regulación que habían sido la seña de identidad del régimen en esos primeros años. De hecho, lo seguiría siendo en muchos sentidos, aunque corrieran aires de apertura en esos momentos. El lobby no dio para mucho más, pero supuso otra muestra del interés del duque por no ser mero espectador ante la situación cambiante del campo. Al mismo tiempo, allí encontraba consejeros y opiniones bien formadas sobre sus mismos problemas, algo que el duque valoraba y cultivaba con gran cuidado13.
4. Dinero en el campo
La política seguida por la Casa de Alba en los cincuenta implicó un giro importante en su tradición y se entendía sólo en ese entorno político, económico y social de profundas transformaciones. Sin que los sesenta supusieran una fecha mágica, al comenzar la década el duque promovió una serie de iniciativas apoyadas en los cambios previos con un objetivo fundamental: mantener la rentabilidad de sus tierras. La política rentabilista no se puede definir llanamente como productivista durante los primeros años de gestión de Martínez de Irujo. Entonces la búsqueda del beneficio se fijó en la introducción de regadíos en parte importante de las fincas del duque. Los beneficios ya no se buscaban sólo en los cambios en la gestión, aunque se siguió recorriendo esta senda. La importancia de las fuentes de financiación, el crédito oficial, será decisiva. Esta era un cuestión problemática en el contexto del inicio de la política desarrollista y la supervisión por parte de instituciones internacionales (Martínez Rodríguez, Sánchez Picón & García Gómez 2019). Aunque el apoyo en el crédito parezca una opción evidente, esta senda se recorrió por iniciativa de Martínez de Irujo rompiendo un miedo casi atávico a este instrumento y a cualquier tipo de endeudamiento.
La puesta en regadío de fincas en Córdoba y Sevilla fue consecuencia de estas reflexiones y conecta con lo ocurrido en los primeros años de gestión por parte de Luis Martínez de Irujo. Como se ha visto, ya se planteó la puesta en marcha de riegos antes de los sesenta, pero hasta que la cuestión de los arrendamientos no se empezó a esclarecer, no se llevó a cabo el proyecto. El cambio se afrontaba con prudencia, algunos dirían con escasa ambición, pero se producía. En 1959 se encargó a la empresa Mannesmann la puesta en riego de parte de las fincas cordobesas, en el entorno de la Campiña. Los trabajos realizados se siguieron con gran atención por parte del administrador general, pero la figura central en este contexto fue la del ingeniero encargado de gestionar el plan de riego, Andrés Guerrero. Él corrigió algunas facturas y ejerció como interlocutor en nombre de la Casa. Sin duda este es uno de los aspectos más relevantes en esta etapa: el progresivo encumbramiento de ingenieros como personas clave en las fincas14.
Esos ingenieros no contribuían sólo en acciones específicas, sino que tomaban las riendas de las principales administraciones. Tras la incorporación de Santaolalla en Córdoba, unos años más tarde se hizo con el cargo de la administración de Sevilla otro agrónomo, José Villalobos, de la misma promoción que el anterior. Al margen de las aptitudes de su predecesor, la gran diferencia estaba en su condición de ingeniero. Esa irrupción de los ingenieros se observó claramente en otra incorporación, esta vez del director de las explotaciones de los Alba en Salamanca. Para algunos autores, ese auge de los ingenieros definió la época, y el campo parecía seguir esa senda (Camprubí, 2017). En 1964, el duque se dirigió a un conocido agrónomo pidiéndole consejo sobre posibles cambios en la explotación de las tierras:
Durante todo este verano estuve dándole vueltas a la cuestión de la puesta en marcha de las fincas de Salamanca para obtener un mayor rendimiento, asunto que, como Vd. bien sabe, me viene preocupando desde hace tiempo. Las circunstancias que concurren en estas fincas son muy complejas, pues aparte su bajo rendimiento y la situación de las mismas, bastante separadas unas de otras, en las que los encargados en general son muy poco adecuados a la importancia de las fincas y por otra parte se sienten como reyezuelos sin una autoridad que les imponga una organización y unas directrices técnicas concretas. Ahora bien, para cultivarlas debidamente y sacarlas el máximo rendimiento, con la necesaria capitalización y para la concreta aplicación de los proyectos de mejora, estimo que se necesita una dirección técnica, con plena dedicación, en estrecho y permanente contacto con los distintos encargados y con una movilidad suficiente para que en todo momento tome sobre la marcha las decisiones necesarias, con el fin de realizar lo mejor posible las mejoras propuestas. Por todo ello, he pensado que, la solución más conveniente sería la de tener un Ingeniero, con residencia en Salamanca y con plena dedicación, para llevar a efecto todas estas ideas anteriormente expuestas. Naturalmente que espero poder contar con su valiosa ayuda y consejo en las dudas que puedan surgir a lo largo de la puesta en práctica de los proyectos de mejora15.
La mejora de los rendimientos y una gestión más eficaz se alcanzaban con la opción por el ingeniero16; o, al menos, esta era la percepción del duque. Junto con este cambio en las personas, se produjo una importante transformación en las estructuras de gestión de las tierras. Aquí, se percibe de nuevo cómo una opción concreta va acompañada de otras innovaciones importantes. Si en los cincuenta la opción por retener las propiedades implicó el paso a gestión directa y apuntes modernizadores, ahora la consolidación de los ingenieros supuso un cambio de las estructuras de gestión donde la capitalización se entendía desde distintos puntos de vista.
En torno a estos años, la Casa de Alba dividió sus propiedades rústicas entre las tres explotaciones principales (Sevilla, Córdoba y Salamanca), que eran gestionadas directamente, y el resto de las propiedades –arrendadas–, que seguían siendo muy numerosas. El surgimiento de esas «explotaciones» cuadraba con la lógica de una mejor gestión, con la concepción de un agricultor como empresario que pretendía enterrar la visión del terrateniente rentista y con un interesado cálculo que buscaba evitar tributaciones excesivas declarando pérdidas con motivo de la amortización de las inversiones de aquellos años.
Este cambio trajo consigo una transformación en la extracción de los recursos de las mismas fincas. El rendimiento de las tierras explotadas directamente se dividía entre un arrendamiento cobrado a la propia explotación –que se incluía en las rentas agrarias–, un interés por el capital invertido –desde 1964– y los beneficios de los resultados agrícolas (Gráfico 1). Este cambio en la gestión implicaba una mayor exigencia hacia los recursos que para algunos administradores podía tensionar demasiado la estructura. Además, supuso una transformación en el modelo de gestión que, como innovación –positiva o no, habría que esperar–, rompía con formas de hacer muy consolidadas en el tiempo17. En este cambio pesó mucho, sin duda, la idea de que el campo era una empresa, reflexión que tenía mucho que ver con la reconceptualización de la idea de latifundio (Martínez Alier, 1971; Bernal, 1988; Pan-Montojo, 2012).
GRÁFICO 1
Ingresos por rentas de la Casa de Alba, 1954-1970 (pesetas de 1970)
Fuente: AFCA, Balances 1954-1970. Pesetas constantes de 1970. Deflactado según Maluquer de Motes (2005).
El beneficio durante la década resultó considerable (Gráfico 1), tanto en las explotaciones como en las tierras arrendadas, pero la tendencia de las rentas rústicas fue a la baja desde 1961 y sin comparación posible con las rentas bursátiles. De hecho, cabe pensar que se sostuvo gracias a las rentas cobradas a las propias tierras (Gráfico 2). Mientras, resulta llamativa la evolución de las explotaciones, muy volátil y pendiente de la consolidación del modelo. El éxito económico fue, por tanto, moderado. El principal acierto según sus políticas estaría en el mantenimiento del grueso de la propiedad.
La opción por la modernización de las fincas que se concretaba en los riegos hubiera sido difícilmente planteable sin la opción por el crédito. Aunque los primeros riegos en Córdoba salieron adelante con recursos propios, a principios de los sesenta la Casa de Alba solicitó varios créditos oficiales a través del Banco de Crédito Agrícola nada más abrirse esta posibilidad. La necesidad de pedirlos para desarrollar sus proyectos quedó en evidencia en algunas cartas dirigidas por el duque a Santiago Pardo Canalis, subsecretario del Ministerio. Su nombre y contactos pudieron abrirle determinadas puertas, si bien es destacable la rapidez del duque a la hora de solicitar este tipo de financiación. Las necesidades de liquidez y el riesgo asumido en las inversiones previas apremiaban y las gestiones cuadraban con su habitual forma de actuar.
CUADRO 1
Préstamos concedidos a la Casa de Alba por el Banco de Crédito Agrícola, 1969 Cantidades pendientes de amortización (pesetas corrientes)
| 1963 | Riegos El Carpio | Córdoba | 1.875.000 |
| 1964 | Las Arroyuelas | Sevilla | 971.429 |
| 1965 | Construcciones Las Arroyuelas | Sevilla | 1.500.000 |
| 1967 | Tractores | Córdoba | 3.420.000 |
| 1968 | Tractores | Sevilla | 714.000 |
| 1968 | El Tejado | Salamanca | 4.051.191 |
| 1969 | Rodillo | Salamanca | 3.901.750 |
| 1969 | Castillejo | Salamanca | 3.480.000 |
Fuente: AFCA, Balance 1969. Pesetas corrientes.
Las decisiones que explican el recurso al crédito se manifestaron en 1962, cuando el duque renunció a varias inversiones alegando que tenía concentrados sus esfuerzos en el campo pues, no hay que olvidar, Alba ya había empezado a poner en riego algunas fincas antes de la apertura de esta importante fuente de financiación18. Sin duda, la creación del banco oficial y las condiciones de los créditos influyeron en el cambio de mentalidad del duque, que aprovechó un coste de oportunidad envidiable (Tarrafeta, 1975; Varela, 1988). Desde entonces, el recurso al crédito se convirtió en algo frecuente, la piedra angular del beneficio conseguido durante la década (Cuadro 1). En este sentido, el duque rompía una tradición de alergia al endeudamiento que se había definido en las tribulaciones del fin de la vinculación. Los cambios adoptados parecen lógicos, incluso evidentes, pero suponían rupturas de calado.
La evolución del patrimonio de los Alba en estos años constata una de las visiones más extendidas sobre la agricultura española del momento. Como ya planteó Barciela (1985: 427-428), los grandes avances vinieron no tanto por las medidas directas, sino por el impacto indirecto. Fue a partir de los sesenta cuando esas medidas se tradujeron en la introducción de maquinaria (algo común en el campo español; Martínez Ruiz, 2000) y nuevos cultivos. Por ejemplo, en el caso sevillano se cultivó algodón y remolacha a principios de los sesenta para cambiar después a las habas y el girasol (Cuadro 2). En estos cultivos, la introducción del regadío permitió el aumento de la producción. En Salamanca, se puso mucho el acento en la compra de ganado ovino, porcino y vacuno, pero los rendimientos no fueron positivos por el momento. Aunque se dieran años mejores (en especial 1967, 1968 y 1969; gráficos 1 y 2), la impresión es que bastaba con sostener los beneficios.
CUADRO 2
Rendimientos de la explotación de Sevilla (kg/ha)
| Producción | Olivo | Olivo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/ha | Trigo | Girasol | Garbanzo | Habas | (Pizana) | (Montijo) | |
| 1962/1963 | 927 | 692 | s. d. | s. d | |||
| 1963/1964 | 1031 | 415 | s. d. | s. d | |||
| 1964/1965 | 1420 | 145 | 225 | s. d. | s. d | ||
| 1965/1966 | 1418 | 1050 | 819 | 1458 | 3017 | ||
| 1966/1967 | 1875 | 1060 | 543 | 1563 | 1435 | 2630 | |
| 1967/1968 | 3410 | 1185 | 966 | 2096 | 1650 | 5955 | |
| 1968/1969 | 2095 | 892 | 790 | 1297 | 2008 | 0 | |
| 1969/1970 | 1827 | 1229 | 1238 | 1689 | 1506 | 2732 | |
| 1970/1971 | 3070 | 1057 | 0 | 1540 | 2536 | 5246 |
Fuente: AFCA, Memoria Campaña 1970, Explotaciones Sevilla.
La opción de los Alba por la racionalización de sus propiedades subrayaba las posibilidades del latifundio, incluso un resurgir en este contexto, del que ya hablaron Martínez Alier (1968) y Naredo (1971), casi al mismo tiempo que se estaba produciendo. No obstante, la reestructuración más ambiciosa del patrimonio fue un proyecto gestado en la década de los sesenta, antes que en la etapa dorada de los latifundistas que se había situado en los cincuenta (Barciela, 1985). Su experiencia parecía constatar algo frecuente en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. A pesar de la caída estrepitosa del número de propietarios, los que resistieron o surgieron vivieron una situación holgada al menos hasta la década de los setenta (Martiin, Pan-Montojo & Brassley, 2016). Por último, se confirma que el recurso al crédito fue un paso imprescindible en el camino a la estabilidad. Sin duda, el caso Alba constató cómo para los grandes patrimonios los canales abiertos les podían resultar favorables (Leal et al., 1975: 37; Naredo, 1985).
GRÁFICO 2
Ingresos de la Casa de Alba en concepto de renta agraria y explotación directa, 1968
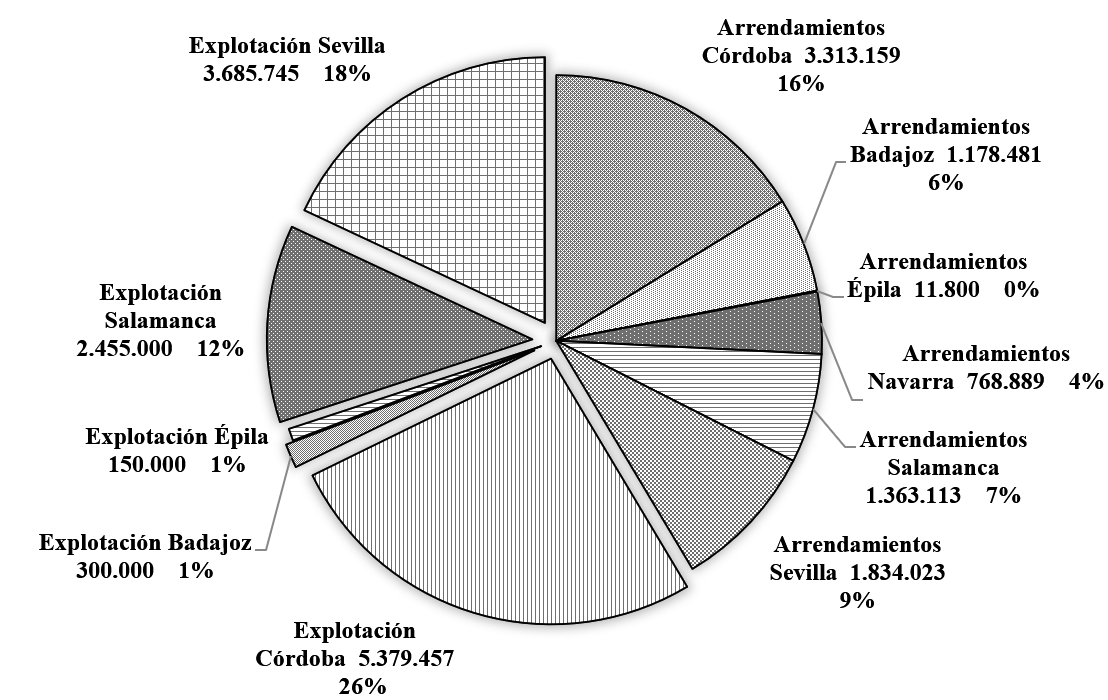
Fuente: AFCA, Balance 1968. Pesetas corrientes.
5. Propietario empresario
La estabilidad del latifundismo de la que habló Martínez Alier (1968; 1985) se veía acompañada de cambios. Al acabar los sesenta, las transformaciones en las tierras de los Alba tomaron nuevas vías. También pervivieron prácticas y formas de hacer, como la negativa a vender tierras, que se puso en duda durante un tiempo. Daba la impresión de que el modelo desarrollado desde los cincuenta se estaba consolidando19. Los cambios, por otra parte, iban a mirar a sus relaciones con los empleados. La intención explícita fue ofrecer a los trabajadores mejores condiciones laborales, en un contexto de constante pérdida de población en el entorno rural (Gómez Benito, 1996). En octubre de 1969 se estableció un seguro colectivo para los cincuenta y dos empleados de sus fincas de Sevilla y sus familias20. Dos años más tarde este seguro se convirtió en un convenio al que se incorporaron otro tipo de prestaciones y, sobre todo, se incluyó la participación en los beneficios. La prensa resumió los principales aspectos que contemplaba, subrayando que se reservaba el 20% del beneficio neto para su reparto entre los trabajadores21.
La mayor movilización en el campo y la extensión de convenios en todos los sectores tuvieron que ver con los cambios introducidos. Aquellas referencias temerosas de la reforma agraria y las críticas que de vez en cuando se insinuaban se entendían debido a una mayor movilización en el campo andaluz, donde algunas huelgas y paros se produjeron muy cerca de sus fincas y donde la presencia del Partido Comunista era cada vez más evidente (Fuentes & Cobo, 2016; Martínez Foronda, 2020).
Así, como en otras ocasiones, la iniciativa tenía un punto de reacción y otro de innovación. El convenio se firmó en un acto público y Martínez de Irujo pronunció un discurso donde proponía una serie de ideas que sintetizaban su modo de ver la agricultura a comienzos de los setenta. Para el duque de Alba existía una palabra decisiva: empresario. Incluso planteaba que se incorporara en plural, empresarios. El campo, y más el latifundio, no era cuestión del propietario. De ahí su consciente incorporación al convenio de la participación en los beneficios. Tres eran los ejes de su propuesta por el cambio: «capitalización, reducción de la mano de obra no especializada existente en el sector y reforma de las actuales estructuras». Con la segunda de sus proposiciones, Alba entraba directamente al tema tan recurrente del éxodo rural. Desde su punto de vista, el problema estaba en que se iban los mejores. No había sitio para todos, pero había que conseguir retener a los más aptos. En cuanto a la reforma de las estructuras, el duque proponía la creación de «empresas agrarias», única manera de enfrentarse al verdadero desafío planteado por Europa: el aumento de la productividad. El discurso se publicó en un periódico del Movimiento y otros se hicieron eco. Ideas muy similares fueron reproducidas en una entrevista en Ya, donde el titular decía: «Es un error ligar la empresa agrícola a una persona determinada». El diario Arriba recogió esta misma entrevista, afirmando compartir las ideas del duque, a las que añadía dos cuestiones finales que sonaban a crítica a las políticas agrarias de algunos periodos de la dictadura: «¿Quién manda en el campo? ¿Quiénes son los responsables de su educación social y de su desconfianza desde hace muchos años?»22. La preocupación por la mejora en las condiciones de los trabajadores no escondía una evidente intención por evitar la desbandada de lo que empezaba a verse como un activo cada vez más escaso: los trabajadores. Ya no bastaba aquella opción por los ingenieros, ahora con acciones concretas pero limitadas, también importaban el resto de los trabajadores. Junto con esas decisiones y discursos aparecía un concepto clave como era empresa o, mejor, empresario que si bien ya se había asomado anteriormente ahora adquiría una relevancia desconocida.
Las propuestas del duque y aquel convenio colectivo tuvieron un cierto eco entre sus amigos y varias sociedades agrarias. Por este y otros motivos, se propuso conceder a la Casa de Alba la condición de empresa ejemplar en 197123. La mención se le otorgó a mediados de año y el general Franco le hizo entrega oficial del honor. El otorgamiento no estuvo exento de problemas, pues en un principio fue denegado por las instancias competentes. Mucho tenía que ver cierta crítica recibida en 1969 a su proyectado convenio, que en la prensa del Movimiento fue tildado de paternalista. Aunque el reconocimiento se recibió finalmente, las dudas sobre su concesión resucitaron esas visiones críticas hacia el gran propietario que no dejaron nunca de existir. La ambivalencia del franquismo hacia los grandes propietarios era un rescoldo comparado con los cuarenta, pero seguía presente (Gómez Benito, 2011) Aquí, adquiría sentido esa intención por denominarse como empresario/empresa. La mención, mezcla de iniciativa propia y mérito reconocido, servía como metáfora de la evolución del patrimonio durante estos años, apoyado y favorecido por las políticas e instituciones, aunque superficialmente contestado por la lógica social crítica de un sector minoritario del régimen. El concepto empresario o empresa se había aplicado al trabajo agrario ya en los años treinta. Entonces, la idea se interpretaba en clave de una mayor dedicación y se decía de los labradores (Naranjo, 1992). Ahora querían expresar algo diferente: mayor inversión de capital e implicación de los trabajadores, a quienes se veía como un bien que conservar.
Con este telón de fondo, a principios de 1972 Martínez de Irujo concedió una entrevista. Abría diciendo que su mayor orgullo eran sus explotaciones agrícolas. Desde su punto de vista, lo mejor para el campo eran las empresas grandes, «capitalizadas», no las pequeñas y minifundistas. Insistió en que «no merecía la pena labrar unas tierras que no sirven». Su gran preocupación, exponía, era el nivel de los trabajadores del campo y para demostrarlo remitía al reciente convenio. En el apartado de las críticas, sostenía que aún no se había producido una reactivación de la economía española. La generalización excesiva en el diagnóstico hacía muy difícil entender a qué se refería, aunque debía tener el campo en mente. Martínez de Irujo cerraba haciendo varias consideraciones sobre la importancia de la competitividad, los salarios, las exportaciones y las inversiones en España, y no se le pasaba recordar la relevancia de estas materias en relación con el campo24.
Unos días antes, a finales de 1971, el ingeniero-director de las fincas de Sevilla –la nueva terminología es relevante– resumió su visión sobre la campaña. Para él, el reconocimiento del Gobierno era muy importante. Lejos de quedarse en la celebración, apuntaba:
[…] debiera dar lugar a meditación por parte de gobernantes y agricultores las circunstancias que concurren en esta Explotación, sin embargo tenemos la impresión que pasan desapercibidos para la inmensa mayoría de unos y otros; llevamos año tras año, oyendo que hay que reformar las estructuras agrarias, sin que nadie se atreva a decir en qué consisten […]. Mientras nos empeñemos en fraccionar las fincas, […] en fomentar la agricultura de ‘remiendos’ nunca tendremos agricultores competentes, ni explotaciones viables, ni mano de obra, ni modernos elementos de trabajo; hay que ir de una forma clara y rotunda a la constitución de auténticas empresas agrícolas. El resultado se veía en su propia empresa, aunque hubiera costado inversión y trabajo25.
Las medidas concretas aprobadas por el duque y sus declaraciones al empezar la década de los setenta conectan con la evolución de sus tierras en los años previos. El desarrollo de lo que él interpretaba como un capitalismo agrario en el latifundio era un elemento clave en sus propuestas. A su vez, esto corría parejo con una búsqueda de la legitimidad de sus propiedades en una consciente pero también interesada preocupación social (Martínez Alier, 1971). Esa legitimidad también se definía en el discurso, y el concepto autoasumido de empresario demostraba que el giro experimentado aspiraba a una transformación profunda del modelo.
Es excesivo pensar que estos objetivos estuvieran en su mente desde los primeros cincuenta, cuando comenzó a dirigir las explotaciones del ducado de Alba. Martínez de Irujo no fue un innovador, sino un intérprete del contexto. De hecho, en gran medida su apuesta partía de un claro ideal continuista, que interpretaba el patrimonio agrario como un inevitable sustento económico y simbólico de la Casa de Alba. Es clara la línea que une su opción por la conservación del grueso de las tierras con la recuperación de la propiedad directa, la introducción de mejoras técnicas, el aumento de los beneficios y la ingenierización de la explotación de sus tierras. No obstante, no existe un determinismo obvio entre cada una de estas decisiones y su acierto parece incuestionable en el medio plazo. Por otra parte, fue el desafío entre la tradición y el cambio que debieron afrontar agricultores de todo el país en ese contexto (López Ortiz, 1999). Así, la resignificación de su figura resulta una de sus peculiaridades más interesantes.
La definición de las explotaciones como empresas conecta con lógicas que van más allá de las transformaciones propias del sector agrario. El papel de los empresarios en el franquismo trasciende desde hace tiempo el debate sobre las ventajas otorgadas por el régimen (Cabrera & Rey, 2011). El tránsito de rentista a empresario presenta la construcción de una nueva legitimidad como auténtica conquista del periodo, antes incluso que sus éxitos económicos (Martínez Alier, 1971). Al mismo tiempo, sitúa a los Alba y otros terratenientes similares en la órbita de esa construcción del empresario como líder y modelo del crecimiento económico nacional, con todas sus contradicciones e intereses creados.
A inicios de los setenta, para el propio duque, la mejor expresión de su labor en la gestión con las tierras de la familia fue la administración de las propiedades en Salamanca. Era la administración más extensa (más de trece mil hectáreas) y también la menos rentable históricamente. Desde bien pronto, se ha visto, se pensaron reformas, inversiones, nuevos administradores. Las cosas no cambiaron mucho, al menos hasta el fin de la década de los sesenta cuando el duque empezó a estar satisfecho con los resultados. El recurso al crédito fue central. La introducción de ganado y tractores fue la vía escogida hacia la consecución de beneficios. Salamanca seguía por detrás de las fincas sevillanas y cordobesas en cuanto a resultados. Las fincas estaban mucho más dispersas y esto reducía el impacto de la maquinaria. De hecho, en 1970 se declararon pérdidas de tres millones de pesetas debido a las inversiones en ganado, fundamentalmente, y a la «catastrófica cosecha»26. Aun así, Salamanca fue el espejo donde Martínez de Irujo quiso mirarse. En junio de 1971, llevó a todos sus ingenieros-directores a ver aquellas fincas. Sorprendidos, manifestaron: «la lección de lo hecho en estas fincas procuraremos no olvidarla»27. Siendo conscientes de la parte de adulación, era obvio que Salamanca había mejorado al compás de la atención del duque. En concreto, esa mejora se traducía en construcciones y nuevas máquinas, también en ganado. Lo que no llegaban eran rentabilidades altas. Sin embargo, la clave que transmite la administración de Salamanca no fue esa lógica empresarial de la que hacía gala por entonces, si sólo se concibe en la unión de iniciativas adecuadas y modernización técnica. En este sentido, aquellas tierras también eran resumen de esa suma de factores (magnitud del patrimonio, negativa a la venta o ventas reducidas) que explicaron la continuidad del patrimonio frente a múltiples ejemplos contrarios, tanto dentro del grupo nobiliario como, en general, entre otros grandes propietarios.
Hace años, Bernal (1988: 114) señaló que el latifundio vivió poco más que una «revolución semántica» en su conversión en empresa agrícola. Para este autor y otros (Artola, Bernal & Contreras, 1978), lo decisivo era valorar esas propiedades en su extensión, más que en su régimen de explotación, por lo que el cambio parecía poco más que maquillaje. Sin embargo, las implicaciones económicas y sociales de la forma en que se gestionaron esas tierras en el pasado y la profundidad de los cambios de esos treinta años (1940-1970) plantea que a estas alturas sí se pueda hablar de una transformación profunda más allá de la pervivencia de los términos. Los motivos de ese cambio –como hemos tratado– son amplios y no exclusivo mérito de los propietarios. Del latifundio y los latifundistas previos al franquismo sólo quedó el nombre, pero el nombre era muy relevante en el caso de los Alba. Aunque el periodo contemple el fin de la equiparación de la conexión entre la aristocracia y la condición de terrateniente agrario (Artola, 2013) y la derrota del rentista (Pan-Montojo, 2012; Robledo & Díez Cano, 2019), en este patrimonio se demostró que era posible la supervivencia si se sabía aprovechar las oportunidades y acertar en las decisiones. Las tensiones del modelo también se podían percibir: excesiva dependencia del crédito, elevado gasto de gestión, rígida estructura financiera. Para bien o para mal, las tierras de la familia en Salamanca eran una buena expresión de ese proceso de continuismo renovado. La tan anunciada muerte del rentista parecía no llegar nunca a la Casa de Alba. Al mismo tiempo, Luis Martínez de Irujo certificó que la figura del gran propietario había experimentado un cambio radical.
6. Conclusiones
A lo largo de estas páginas se ha analizado la evolución de la gran propiedad durante el franquismo a través del patrimonio y la actuación de los duques de Alba. Las transformaciones experimentadas por ese patrimonio confirman muchos de los análisis sobre el latifundio en el franquismo (Naredo, Barciela, Pan Montojo, Gómez Benito): importancia de las medidas indirectas, declive de la renta, pervivencia de los latifundios. Al mismo tiempo, dan nueva luz sobre las posibilidades que se abrieron a los grandes propietarios en un contexto de cambios profundos. Por ejemplo, se ha observado cómo el paso a la explotación directa fue una opción fruto del cálculo y la necesidad y no algo automático. Además, se produjo avanzados los años cincuenta y no en la década anterior.
La familia Alba tuvo éxito en su empeño por conservar su patrimonio agrario, donde se ve más claramente reflejada su opción continuista, frente a otros ejemplos fracasados (Artola, 2013)28. La combinación de una legislación benevolente con la propiedad, una coyuntura económica que aún les beneficiaba y las decisiones de los agentes (propietario/administradores) explican que no se produjera el colapso del modelo. Ninguna de las variables pudo funcionar sin las otras. El papel de los propietarios resultó importante en esa persistencia. Cabe destacar que la evolución de las propiedades de los Alba expresa una renovada continuidad con el pasado.
En la experiencia de los Alba, la irrupción del concepto empresario supuso una etapa más en la evolución de las grandes propiedades. Para ellos era una forma de expresar los cambios introducidos en la gestión y explotación. Aún más importante, suponía una nueva vía de legitimar su condición de grandes propietarios, históricamente contestada.
AGRADECIMIENTOS
En distintos momentos, este artículo se benefició de las aportaciones y comentarios de Miguel Artola Blanco, Cristóbal Gómez Benito y Juan Pan-Montojo. Agradezco a su vez los comentarios de los evaluadores de la revista Historia Agraria.
REFERENCIAS
Arco, Miguel Ángel del (2005). Las alas del Ave Fénix: La política agraria del primer franquismo (1936-1959). Granada: Comares.
Artola, Miguel (2013). Los terratenientes frente al cambio agrario, 1940-1954. Historia Agraria, (59), 125-158.
Artola, Miguel, Bernal, Antonio Miguel & Contreras, Jaime (1978). El latifundio: Propiedad y explotación, s. xviii-xx. Madrid: Servicio de Publicaciones Agrarias.
Avilés, Juan (2012). La misión del duque de Alba en Londres (1937-1945). En Antonio Moreno (Ed.), Propagandistas y diplomáticos al servicio de Franco (1936-1945) (pp. 55-80). Gijón: Trea.
Barciela, Carlos (1985). Los costes del franquismo en el sector agrario: La ruptura del proceso de transformaciones. En Ángel García Sanz (Ed.), Historia agraria de la España contemporánea 3: El fin de la agricultura tradicional (1900-1960) (pp. 381-454). Barcelona: Crítica.
Barciela, Carlos & López Ortiz, Inmaculada (2013). La ingeniería agronómica española en la encrucijada: El congreso nacional de 1950. Historia Agraria, (61), 145-180.
Bernal, Antonio Miguel (1988). Economía e historia de los latifundios. Madrid: Espasa Calpe.
Brassley, Paul, Segers, Yves & Molle, Leen van (2012). War, Agriculture, and Food: Rural Europe from the 1930s to the 1950s. Hoboken: Taylor & Francis.
Cabrera, Mercedes & Rey, Fernando del (2011). El poder de los empresarios: Política y economía en la España contemporánea (1875-2010). Barcelona: RBA.
Camprubí, Lino (2017). Los ingenieros de Franco: Ciencia, catolicismo y Guerra Fría en el estado franquista. Barcelona: Crítica.
Cañizo, José del (1961). Cien promociones de ingenieros agrónomos, 1861-1960. Madrid: Ediciones del Centenario Agronómico.
Carmona, Juan Antonio (2001). Aristocracia terrateniente y cambio agrario en la España del siglo xix: La Casa de Alcañices (1790-1910). Valladolid: Consejería de Educación y Cultura.
Casado, Hilario & Robledo, Ricardo (Eds.) (2002). Fortuna y negocios: Formacion y gestión de los grandes patrimonios, siglos xvi-xx. Valladolid: Universidad de Valladolid.
Christiansen, Thomas (2012). The Reason Why: The Post Civil-War Agrarian Crisis in Spain. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.
Díaz-Geada, Alba (2020). Introducción: Reflexiones comparadas para el debate epistemológico. Ayer, (120), 13-18.
Espinosa, Arturo (1951). Las relaciones laborales en el campo. Burgos: Mag.
Fernández Miranda, Juan & García Calero, Jesús (2018). Don Juan contra Franco. Barcelona: Plaza Janés.
Fernández Prieto, Lourenzo, Pan-Montojo, Juan & Cabo, Miguel (2014). Agriculture in the Age of Fascism: Authoritarian Technocracy and Rural Modernization, 1922-1945. Turnhout: Brepols.
Fuentes, María Candelaria & Cobo, Francisco (2016). La tierra para quien la trabaja: Los comunistas, la sociedad rural andaluza y la conquista de la democracia (1956-1983). Granada: Comares.
Garrabou, Ramon, Planas, Jordi & Saguer, Enric (2001). Un capitalisme imposible?: La gestió de la gran propietat agrària a la Catalunya contemporània. Vic: Eumo.
Garrabou, Ramon, Planas, Jordi & Saguer, Enric (2002). Administradores, procuradores y apoderados: Una aproximación a las formas de gestión de la gran propiedad agraria en la Cataluña contemporánea. En Hilario Casado & Ricardo Robledo, Fortuna y negocios: Formación y gestión de los grandes patrimonios (siglos xvi-xx), Historia y sociedad (pp. 301-321). Valladolid: Universidad de Valladolid.
Gómez Benito, Cristóbal (1996). Políticos, burócratas y expertos: Un estudio de la política agraria y la sociología rural en España (1936-1959). Madrid: Siglo XXI de España.
Gómez Benito, Cristóbal (2011). De los Planes de Desarrollo a la integración en la Comunidad Económica Europea: 1964-1985. En Ricardo Robledo & Juan Pan-Montojo (Eds.), Historia del Ministerio de Agricultura, 1900-2008: Política agraria y pesquera de España (pp. 223-285). Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Hernández Barral, José Miguel (2014). Perpetuar la distinción: Grandes de España y decadencia social, 1914-1931. Madrid: Ediciones 19.
Instituto de Reforma Agraria (IRA) (1937). La reforma agraria en España: Sus motivos, su esencia, su acción. Valencia: Instituto de Reforma Agraria.
Leal, José Luis, Leguina, Joaquín, Naredo, José Manuel & Tarrafeta, Luis (1975). La agricultura en el desarrollo capitalista español (1940-1970). Madrid: Siglo XXI de España.
Leal, Manuela & Martín Arancibía, Salvador (1977). Quiénes son los propietarios de la tierra. Barcelona: La Gaya Ciencia.
López Ortiz, Inmaculada (1999). Entre la tradición y el cambio: La respuesta de la Región de Murcia a la crisis de la agricultura tradicional. Historia Agraria, (19): 75-113.
Malefakis, Edward (2001). Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo xx. Madrid: Espasa Calpe.
Maluquer de Motes, Jordi (2005). Consumo y precios. En Albert Carreras & Xavier Tafunell, Estadísticas históricas de España: Siglos xix-xx (pp. 1247-1296). Bilbao: Fundación BBVA.
Martiin, Carin, Pan-Montojo, Juan & Brassley, Paul (2016). Agriculture in Capitalist Europe, 1945-1960: From ood Shortages to Food Surpluses. London/New York: Routledge.
Martínez Alier, Joan (1968). La estabilidad del latifundismo. s.l.: Ruedo Ibérico.
Martínez Alier, Joan (1971). Labourers and Landowners in Southern Spain. London: George Allen and Unwin.
Martínez Alier, Joan (1985). ¿Labradores, empresarios o señoritos? En Ángel García Sanz (Ed.), Historia agraria de la España contemporánea 3: El fin de la agricultura tradicional (1900-1960) (pp. 534-59). Barcelona: Crítica.
Martínez Foronda, Alfonso (2020). El movimiento jornalero y campesino en Andalucía occidental durante la dictadura franquista: 1955-1975. En VV. AA., El campo andaluz durante el franquismo: de la represión a la lucha por la democracia (pp. 163-225). Sevilla: Fundación de Estudios Sindicales y Cooperación en Andalucía.
Martínez Ruiz, José Ignacio (2000). Trilladoras y tractores: Energía, tecnología e industria en la mecanización de la agricultura española, 1862-1967. Sevilla/Barcelona: Universidad de Sevilla/Universitat de Barcelona.
Martínez Rodríguez, Francisco-Javier, Sánchez Picón, Andrés & García Gómez, José Joaquín (2019). ¡España se prepara!: La ayuda americana en la modernización y colonización agraria en los años cincuenta. Historia Agraria, (78), 1-33.
Naranjo, José (1992). Acerca de la burguesía agraria: El caso de Fernán Núñez (Córdoba). Ifigea, (VII-VIII), 163-187.
Naredo, José Manuel (1971). La evolución de la agricultura en España. Barcelona: Estela.
Naredo, José Manuel (1985). La agricultura española en el desarrollo económico. En Ángel García Sanz (Ed.), Historia agraria de la España contemporánea 3: El fin de la agricultura tradicional (1900-1960) (pp. 455-498). Barcelona: Crítica.
Ortega, Nicolás (1979). Política agraria y dominación del espacio. Madrid: Ayuso.
Ortega, Teresa María & Cabana, Ana (2021). Haberlas, haylas: Campesinas en la historia de España del siglo xx. Madrid: Marcial Pons Historia.
Pan-Montojo, Juan (2005). Apostolado, profesión y tecnología: Una historia de los ingenieros agrónomos en España. Madrid: B&H.
Pan-Montojo, Juan (2008). El fin de un ciclo: Las transformaciones de la propiedad y la explotación de la tierra en la posguerra. En Enrique Fuentes (Ed.), Economía y economistas en la guerra civil (pp. 649-76). Vol. 2. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
Pan-Montojo, Juan (2012). Spanish Agriculture, 1931-1955: Crisis, Wars and New Policies in the Reshaping of Rural Society. En Paul Brassley, Yves Segers & Leen van Molle, War, Agriculture, and Food: Rural Europe from the 1930s to the 1950s (pp. 75-95). Hoboken: Taylor & Francis.
Pan-Montojo, Juan (2016). Instituciones y redes en la génesis del Servicio de Extensión Agraria en España. En Pilar Toboso (Ed.), Redes, alianzas y grupos de poder en el mundo atlántico (pp. 95-121). Madrid: Síntesis.
Robledo, Ricardo (1984). La renta de la tierra en Castilla la Vieja y León, 1836-1913. Madrid: Banco de España.
Robledo, Ricardo (1996). Política y reforma agraria: De la Restauración a la II República (1868/74-1939). En Ángel García Sanz & Jesús Sanz Fernández, Reformas y políticas agrarias en la Historia de España (de la Ilustración al primer franquismo) (pp. 247-349). Madrid: Ministerio de Agricultura.
Robledo, Ricardo (2022). La tierra es vuestra: La reforma agraria: Un problema no resuelto en España, 1900-1950. Barcelona: Pasado y Presente.
Robledo, Ricardo & Díez Cano, Santiago (2019). La derrota del rentista: Historia económica y política del caso de Luna Terrero (1855-1955). En Salustiano de Dios (Ed.), Escritos de historia: Estudios en homenaje al prof. Javier Infante (pp. 147-170). Salamanca: Universidad de Salamanca.
Robledo, Ricardo & Gallo, María Teresa (2009). El ojo del administrador: Política económica de una aristocracia en la Segunda República. Ayer, (73), 161-194.
Robledo, Ricardo & López García, Santiago (2004). El administrador de los antiguos patrimonios agrarios según la teoría de la agencia. ICE: Revista de economía, (812), 105-124.
Robledo, Ricardo & López García, Santiago (Eds.) (2007). ¿Interés particular, bienestar público?: Grandes patrimonios y reformas agrarias. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.
Sánchez Marroyo, Fernando (2013). Riqueza y familia en la nobleza española del siglo xix. Madrid: Ediciones 19.
Simpson, James (1997). La agricultura española (1765-1965): La larga siesta. Madrid: Alianza.
Simpson, James & Carmona, Juan (2020). Why Democracy Failed: The Agrarian Origins of the Spanish Civil War. Cambridge: Cambridge University Press.
Soto, David & Lana, José Miguel (Eds.) (2018). Del pasado al futuro como problema: La historia agraria contemporánea española en el siglo xxi: En el XXX aniversario de la SEHA. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza.
Tarrafeta, Luis (1975). Evolución de la capacidad de financiación del sector agrario 1940-1970. En José Luis Leal et al., La agricultura en el desarrollo capitalista español (1940-1970). Madrid: Siglo XXI de España.
Troche y Zúñiga, Froilán (1835). El archivo cronólogico-topográfico: Arte de archiveros: Método... para el arreglo de los archivos... Coruña: [s.n.].
Varela, Consuelo (1988). Estudio econométrico del mercado y los precios de la tierra: Una experiencia en la utilización de los archivos del Banco Hipotecario y del Banco de Crédito Agrícola. En VV.AA., Fuentes para la historia de la banca y del comercio en España (pp. 185-191). Madrid: Banco de España.
Villanueva, Alfredo & Leal, Jesús (1988). Historia y evolución de la colonización agraria en España III: La planificación de regadío y de los pueblos de colonización. Madrid: Centro de Publicaciones (MOPT).
ANEXO
CUADRO 3
Ingresos por rentas de la Casa de Alba, 1954-1970
| Rentas rústicas | Explotaciones agrícolas | Renta urbana | Renta de valores | Intereses capital invertido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 2.351.655 | 634.317 | ||||
| 1955 | 2.419.264 | 807.496 | ||||
| 1956 | 2.372.792 | 777.564 | ||||
| 1957 | 2.625.801 | 684.979 | ||||
| 1958 | 2.542.891 | 709.954 | ||||
| 1959 | 2.721.782 | 1.399.140 | 247.177 | 867.745 | ||
| 1960 | 2.831.118 | 1.397.149 | 274.091 | 900.015 | ||
| 1961 | 2.647.035 | 1.088.006 | 265.290 | 876.867 | ||
| 1962 | 2.489.279 | 787.057 | 243.820 | 1.941.289 | ||
| 1963 | 2.380.603 | -249.396 | 189.152 | 1.979.785 | ||
| 1964 | 2.230.930 | 65.171 | 247.071 | 2.199.642 | 277.899 | |
| 1965 | 2.234.590 | -621.784 | 201.517 | 2.150.813 | 202.782 | |
| 1966 | 2.347.099 | 496.074 | 281.087 | 3.438.363 | 390.889 | |
| 1967 | 2.389.849 | 857.627 | 300.423 | 4.237.364 | 431.296 | |
| 1968 | 2.348.273 | 3.601.645 | 293.171 | 5.438.542 | 494.088 | |
| 1969 | 2.229.035 | 1.572.545 | 317.643 | 6.723.579 | 639.320 | |
| 1970 | 2.196.663 | 1.053.918 | 337.035 | 4.877.387 | 718.688 |
Fuente: AFCA, Balances 1954-1970. Pesetas constantes. Deflactado según Maluquer de Motes (2005).
↩︎ 1. Archivo General de la Administración (AGA), Hacienda, Dirección General de Contribución sobre la Renta, caja 14271.
↩︎ 2. Archivo Fundación Casa de Alba (AFCA), fondo duque Luis, P, carta de Fernando Paz a Rafael Castells y respuesta, 28 de abril y 1 de mayo de 1945; AFCA, Palacio de Monterrey, carta de Rafael Castells a Serafín Marín, 21 de diciembre de 1948. Todas las citas documentales corresponden al fondo del duque Luis.
↩︎ 3. AFCA, consejos a mi Tanuca, s. f.
↩︎ 4. AFCA, B, carta de Rafael Castells a Fidel Moriñigo, 26 de mayo de 1950; AFCA, B, Rafael Castells a Isaías Bernabé, 16 de marzo de 1954; AFCA, B, carta de Rafael Castells a T. Bernal Gallego S.A., 30 de mayo de 1955; AFCA, JKL, carta de Rafael Castells a Ángel López Amo, 27 de abril de 1956.
↩︎ 5. AFCA, Balance 1954. Las siguientes ventas recogidas datan de 1963. Balance 1963.
↩︎ 6. AFCA, S, carta de Luis Martínez de Irujo a José Santacana, 26 de julio de 1954.
↩︎ 7. AFCA, R, carta de Luis Martínez de Irujo a Diego Jesús Rodríguez, 27 de junio de 1956.
↩︎ 8. AFCA, Correspondencia Sr. Duque, telegrama de Rafael Castells a Luis Martínez de Irujo, 25 de febrero de 1952.
↩︎ 9. AFCA, Correspondencia Sr. Duque, carta de Rafael Castells a Luis Martínez de Irujo, 7 de julio de 1950.
↩︎ 10. AFCA, C, Rafael Castells a José Castells, 4 de agosto de 1950.
↩︎ 11. AFCA, V W Y Z, carta de Manuel Vázquez a Rafael Castells, 12 de febrero de 1955; AFCA, P, carta de Andrés Pavón a Rafael Castells, 24 de enero de 1957; AFCA, C, carta de Rafael Castells a Luis Martínez de Irujo, 11 de febrero de 1957.
↩︎ 12. Los cambios en la tributación no aparecen como una gran preocupación en la correspondencia de los duques. En otras épocas había sido junto con la reforma agraria el gran temor de los latifundistas ( Robledo , 1996).
↩︎ 13. ASCER siguió existiendo más allá de esta coyuntura, organizando reuniones, emitiendo informes y sirviendo de plataforma de discusión para los temas del campo. AFCA, A. La Gaceta Rural , 6 de agosto de 1958. La presencia de Martín Sanz es sorprendente, pues había sido uno de los grandes adalides de la intervención y la regulación, al menos hasta la llegada de Cavestany al Ministerio.
↩︎ 14. AFCA, R.
↩︎ 15. AFCA, JKL, carta de Luis Martínez de Irujo a Julio Jordana de Pozas, 10 de octubre de 1964.
↩︎ 16. Sin existir una conexión directa, resulta un encumbramiento paralelo al de los extensivistas, ( Pan-Montojo, 2016).
↩︎ 17. AFCA, carta de José Villalobos a Mariano García Loygorri, s. f.
↩︎ 18. AFCA, P, carta de Luis Martínez de Irujo a Santiago Pardo, 23 de septiembre, 8 de octubre, 19 de diciembre de 1963; AFCA, R, carta de Rafael Castells a s.a., 9 de julio de 1962.
↩︎ 19. AFCA, R, carta de Ángel Rivero a Antonio Blanco, 7 de marzo de 1967. A una propuesta de compra en Olivares responde el administrador «deseamos continúe en el futuro como hasta ahora, unida a la historia de la familia». AFCA, N Ñ O, Mariano García-Loygorri a s. n., 19 de julio de 1968; AFCA, J K L, carta de José Luis Jiménez Gallardo a Mariano Garcia-Loygorri, 16 de octubre de 1969.
↩︎ 20. AFCA, S, Seguro Colectivo Explotaciones Casa de Alba Sevilla, 24 de octubre de 1969.
↩︎ 21. Hermandad , 27 de enero de 1971.
↩︎ 22. Hermandad , 27 de enero de 1971; La Última Hora de Palma , 29 de enero de 1971; Diario de Barcelona , 31 de enero de 1971; Ya , 26 de febrero de 1971; Arriba , 27 de febrero de 1971.
↩︎ 23. Alguien que ya conocía de su existencia subrayó su mérito: «por lo que supone de esperanza para los que tienen su vida vinculada a la tierra y que, hasta ahora, en general, sólo tenían como vislumbre liberatoria la tristeza de la emigración». AFCA, C, carta de José Garrido a Luis Martínez de Irujo, 28 de enero de 1971.
↩︎ 24. Actualidad Económica , 22 de enero de 1972.
↩︎ 25. AFCA, Casa de Alba, Explotaciones agrarias de Sevilla, Memoria de la campaña 1970-1971.
↩︎ 26. AFCA, Balance 1970. Entre los intereses cobrados a la explotación y el arrendamiento, el resultado seguía siendo positivo.
↩︎ 27. AFCA, Libro de Monterrey, 7 y 8 de junio de 1971.
↩︎ 28. En 1977, se estimó que las propiedades de la duquesa ascendían a 19.000 hectáreas. El cálculo, realizado a partir de documentación fiscal, parece realizado muy a la baja ( Leal & Martín Arancibía , 1977).