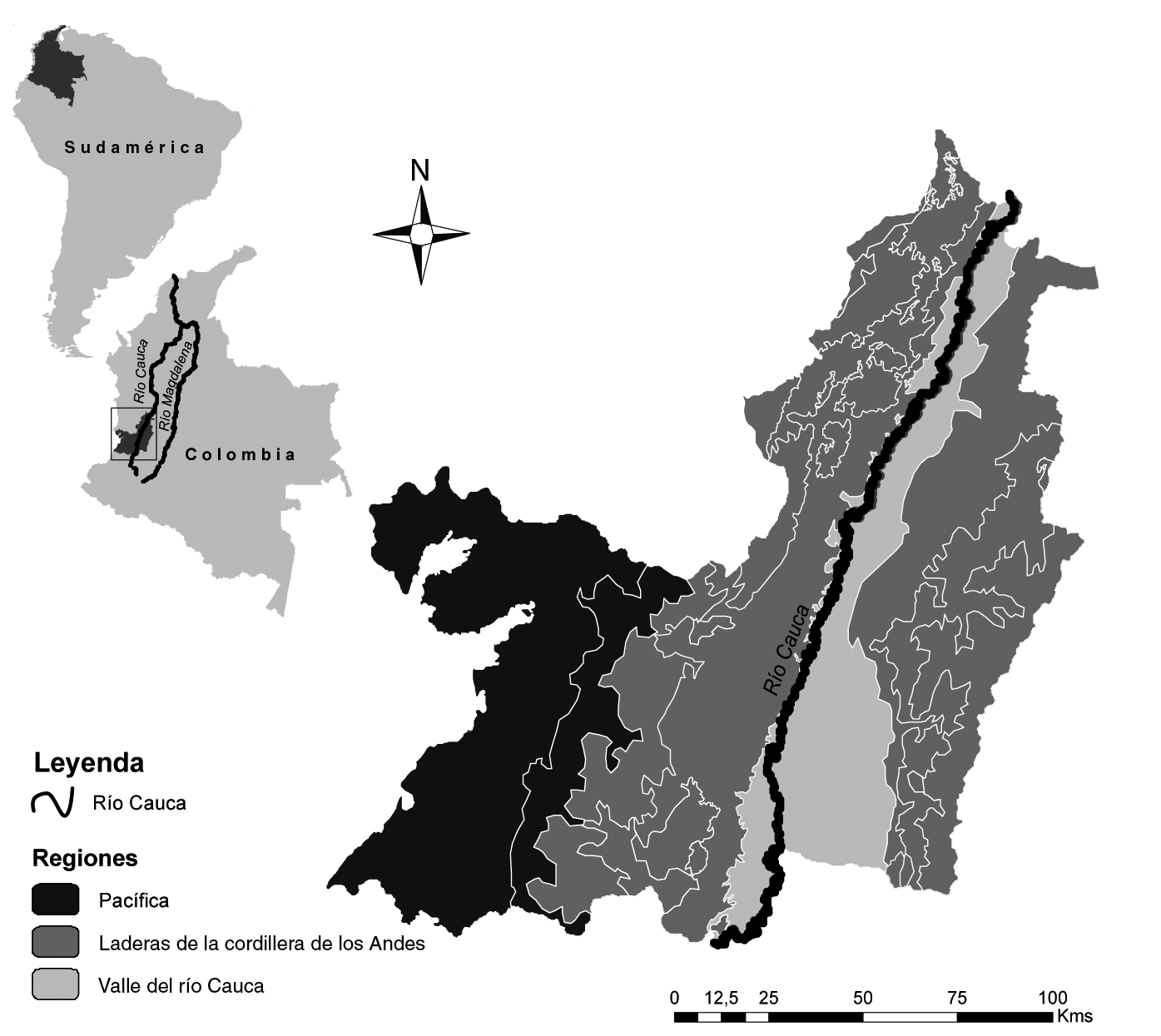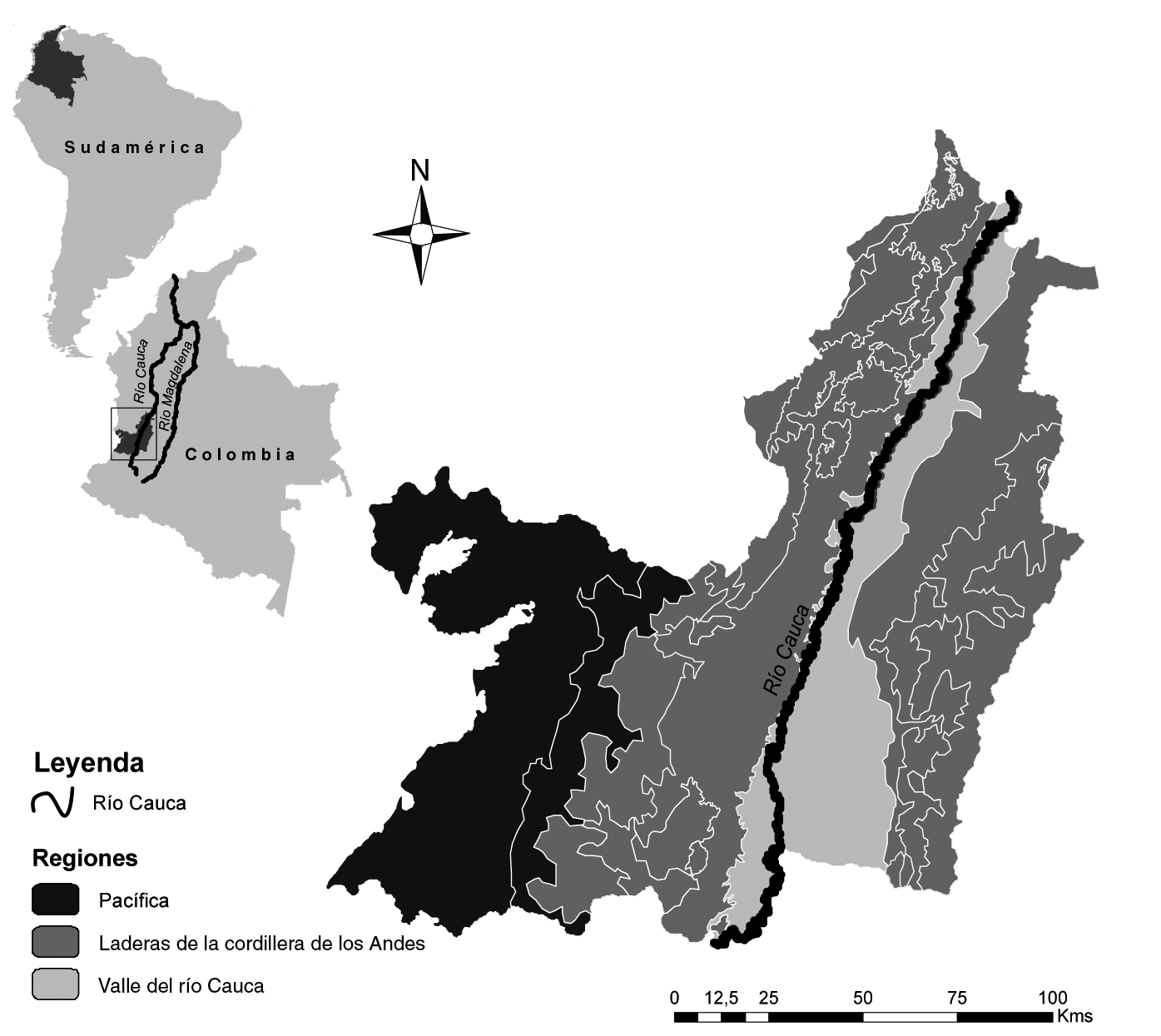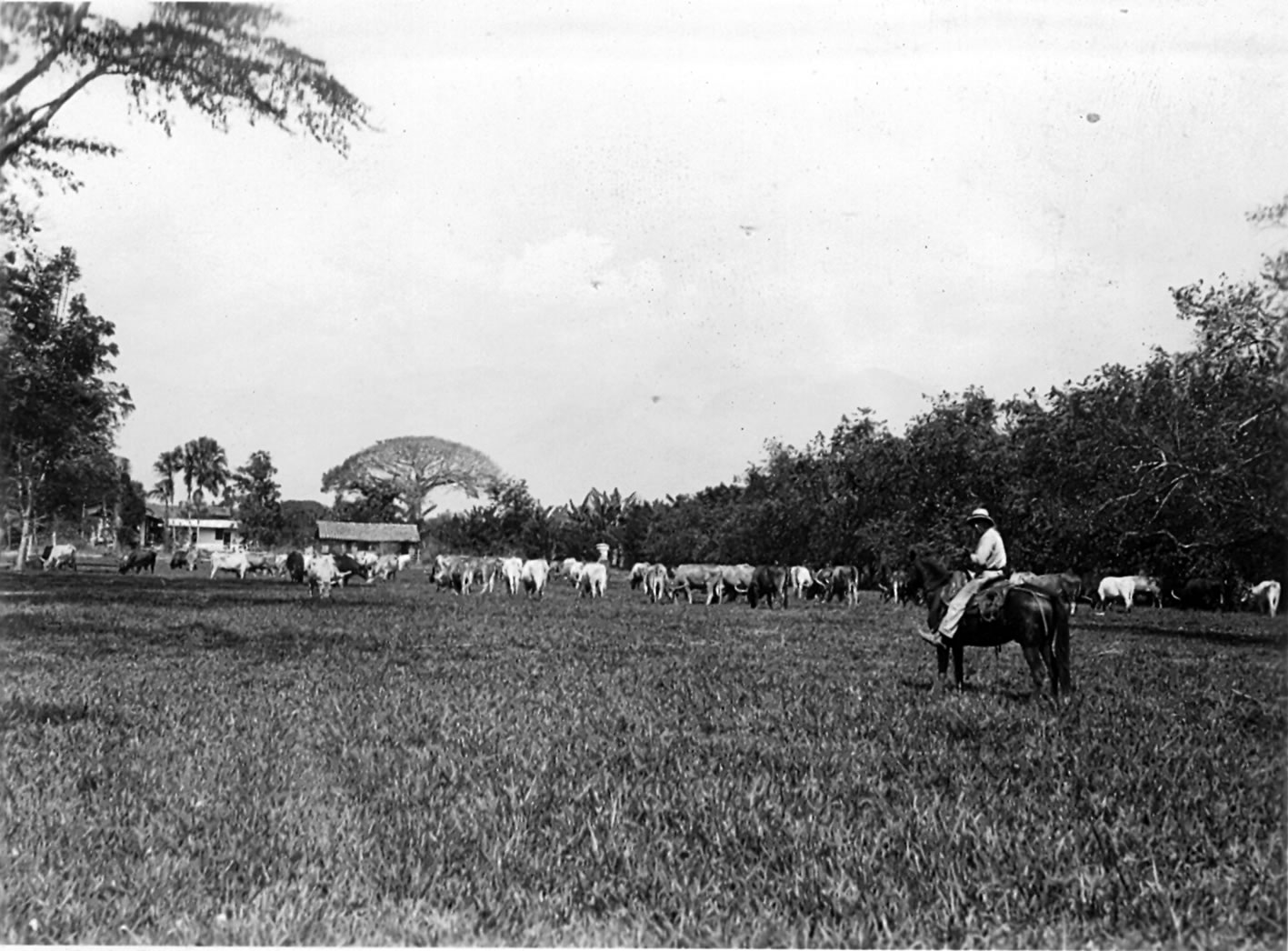1. INTRODUCCIÓN
A mediados del siglo xix, cuando el liberalismo ilustrado (Marquardt, 2009: 128) emergía como ideología dominante del desarrollo en América Latina, las políticas estatales de libre comercio instaban a cada una de sus naciones a producir
y a vender los bienes y productos que les representaban una ventaja comparativa
frente a otras economías (McCook, 2002). La demanda europea y norteamericana de materias primas
latinoamericanas (nitratos, henequén, petróleo y caucho) y bienes de consumo (café, trigo, azúcar y carne de res), impulsó el boom agroexportador de finales del siglo xix, el mismo que se mantendría hasta la tercera década del siglo xx. En 1913, trece de los veinte países latinoamericanos tenían más de la mitad de sus exportaciones concentradas en un solo producto, que
facturaban casi exclusivamente a Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y Alemania. Sin embargo, la mayoría de dichas exportaciones se hacían desde países como Argentina y Brasil, que proporcionaron más de la mitad de todos los bienes exportables, y que junto a Chile, Cuba y México suministraban el 80% de las ventas de América Latina al exterior (Topik & Wells, 1998).
Por la misma época, la economía colombiana estaba basada en la producción agraria tradicional de haciendas de ganadería extensiva en combinación con cultivos que abastecían el mercado alimentario nacional; oscilando entre el nuevo modelo liberal y la
reconstrucción de las bases coloniales de la economía regional (González, 2001). A comienzos del siglo xx, el Estado colombiano promovió la industrialización e intensificación agrícola con el ánimo de entrar a competir en el mercado internacional.
Fue así como las misiones de expertos internacionales empezaron a jugar un papel
determinante para la consolidación de los emprendimientos agroexportadores (Vera, 1996: 129-150): con este tipo
de intervenciones especializadas se esperaba examinar la situación real de los recursos naturales y, al mismo tiempo, establecer los derroteros
que servirían de insumo para que se pudiesen desarrollar nuevos cambios en [la] política administrativa (Chardon, 1930: 6) de los recursos, tanto en la escala del capital financiero
como en factores políticos y ambientales.
Las misiones técnicas europeas y norteamericanas fueron comunes en toda América Latina en esta época, como las provenientes de Bélgica, la inglesa de Manchester, o la norteamericana Kemmerer. Aparentemente, a
dichas misiones las animaba un espíritu transnacional de cooperación apolítica, por lo que llegaron casi irrestrictamente a distintos confines de Latinoamérica y del mundo.
Para el caso colombiano, en 1906 Charles Deneumostier dirigió la Misión Belga de agricultura –contratada por el Ministerio de Agricultura–, cuyo cometido era buscar el incremento del comercio de abonos y herramientas
agrícolas entre los dos países (Broeck & Molina, 1997: 47-71). Tiempo después, el presidente Pedro Nel Ospina contrató la Misión Kemmerer en 1923 (Drake, 1989: 30-75) y la Misión Manchester (International Cotton Federation) en 1926. La primera se ocupó de la modernización de las finanzas y la Administración pública, para lo que planteaba remplazar el modelo económico agrícola por uno industrial, con centros de operación en las principales ciudades del país. La segunda buscó promover el cultivo y aprovechamiento del algodón, aconsejando la creación de un Servicio Nacional del Algodón (Cotton Service) en coordinación con los gobiernos nacional y departamentales, y recomendando el
establecimiento de fincas para la experimentación con métodos modernos de cultivo, a manera de campos demostrativos (Pearse, 1926: 95-96, 106-107). La misión más destacada, por lo que significó para el futuro socioecológico del valle geográfico del río Cauca, fue la dirigida por el puertorriqueño Carlos Eugenio Chardon, entre 1929 y 1930. Su propósito era realizar un survey (reconocimiento agropecuario) del territorio regional que permitiría diseñar un paquete de políticas para modernizar el sector agropecuario, con las que se esperaba
transformar y aumentar la agencia productiva a fin de vincular la región al sistema productivo global.
Este tipo de acciones políticas, a la postre, terminaron incidiendo no sólo en la economía regional y nacional, sino en las transformaciones biofísicas del territorio1, que a su vez afectaron las condiciones de vida de los vallecaucanos. De
acuerdo con esta última consideración, este artículo se enmarca en dos de los tres posibles enfoques de la historia ambiental:
el material, que hace hincapié en el desarrollo económico y tecnológico ocupándose de los cambios en los entornos físicos y biológicos para explicar cómo estos afectan a las sociedades humanas; y el enfoque político, que considera las leyes y políticas de Estado en su relación con el mundo natural (McNeill, 2005: 12-25). En este contexto cabe la pregunta
sobre cómo incidieron las recomendaciones de la Misión Chardon en la configuración territorial del valle geográfico del río Cauca durante el siglo xx.
El objetivo de este artículo es explicar la relación entre política, economía y medio ambiente a través de una aproximación analítica a la Misión Chardon. Se parte de la premisa de que las misiones internacionales
desarrolladas en la primera mitad del siglo xx propiciaron el diseño e implementación de políticas públicas a escala nacional y regional, cuyo fin fue la modernización productiva del agro colombiano. Estudiar la Misión Chardon permite explicar por qué esta se ha considerado la primera política pública regional que, en la mediana duración, generó procesos de innovación y cambio tecnológico en el valle geográfico del río Cauca. Dichos procesos transformaron velozmente la explotación agropecuaria tradicional por un modelo de producción agropecuaria de tipo comercial y, posteriormente, por uno agroindustrial, que
fueron la fase de despegue de la transición socioecológica desde un régimen solar y orgánico de base estatal a otro basado en el uso de combustibles fósiles con claro protagonismo del sector privado.
El potencial productivo derivado de las diversas condiciones biofísicas de esta región, junto al afán de las élites vallecaucanas por modernizar sus prácticas productivas para la inserción del país en el mercado mundial, implicaba adelantar una discusión especializada que articulase las lógicas de las ciencias agropecuarias con las de la economía y la política. Por eso, las recomendaciones de las misiones técnicas facilitaron el diseño de políticas públicas que permitirían la consolidación del sector y la industria agropecuaria, primero en la región y, posteriormente, en el país.
2. El Valle del Cauca
Este departamento está ubicado al suroccidente de Colombia, y es considerado una de las regiones más ricas y de mayor desarrollo del país. Tiene una superficie total de 21.195 km2, lo que representa el 1,5% del territorio nacional. Se caracteriza por su
diversidad biofísica derivada de sus tres regiones fisiográficas: las vertientes de las cordilleras central y occidental (dos de los tres
ramales en que se dividen los Andes al entrar a territorio colombiano) (52,7%),
la hoya del alto Cauca (14%) y la costa pacífica (33,2%). La hoya del alto Cauca es una zona con una diversidad ecosistémica que cubre zonas de vida entre los 900 y los 4.200 msnm en la cordillera
occidental y 5.000 en la cordillera central. La parte plana (zona más clara en el mapa, atravesada de sur a norte por el río Cauca) corresponde a uno de los cinco enclaves del ecosistema de bosque seco
tropical en Colombia, uno de los más escasos y transformados del país (Mapa 1).
Esta diversidad de relieves representa gran variedad climática y edáfica. La llanura del Pacífico presenta precipitaciones pluviales que llegan a los 5.000 mm al año con un régimen pluviométrico monomodal. El área plana tiene un régimen bimodal, con dos períodos de mayores lluvias (de marzo a mayo y de septiembre a noviembre) y con
temperatura promedio de 24 °C. Mientras que el área montañosa de ladera tiene períodos más amplios y de abundantes lluvias, que van de marzo a junio y de septiembre a
diciembre.
MAPA 1
Departamento del Valle del Cauca (Colombia)
Fuente: María José La Rota.
3. La región y la explotación agropecuaria tradicional
Aunque en el siglo xix, y desde la época colonial, la propiedad de la tierra del valle del Cauca fue de tradición latifundista, la extinción de los mayorazgos, la transformación de las relaciones de trabajo en la hacienda y la multiplicación de caminos fueron dando lugar a la reproducción de pequeños fundos y a la fragmentación de las antiguas haciendas. El sistema de haciendas propició el monopolio de tierras, mantuvo el trabajo de los esclavos como principal
forma de explotación agrícola y ocupó gran parte del territorio en la producción de ganado. A mediados del mismo siglo xix, con las reformas liberales, la economía nacional se volcó hacia el modelo agroexportador y comenzó a crecer sistemáticamente a través del cultivo y comercialización del café.
La ampliación, construcción y mejoramiento de la infraestructura favorecieron la disponibilidad de insumos
básicos e insumos agrícolas. La navegación a vapor por el río Cauca inició en 1888. El río y la mayoría de sus afluentes se constituyeron en ejes viales para el transporte de
personas y productos agropecuarios desde unidades productivas pequeñas hacia los mercados, a través de más de veinte puertos de embarque y desembarque (CVC, 2004: 32). Por la misma época se inició la construcción del ferrocarril (1878) que uniría el puerto de Buenaventura con el centro del país; y poco después, la apertura del canal de Panamá (1914) acrecentó las ventajas del puerto y extendió el ferrocarril del Pacífico hacia el norte.
La ganadería extensiva seguiría siendo la principal actividad económica del valle hasta mediados del siglo xx: el hato ganadero (compuesto por bueyes, caballos y mulas) constituía un importante renglón productivo para los hacendados, pues era imprescindible para conformar las
recuas que movilizaban mercancías, implementos agrícolas y cosechas. Esta actividad dependía de medianas y pequeñas propiedades asentadas en las estribaciones de la cordillera central, y en
inmediaciones de los poblados con producción para autoconsumo y exportación de productos agrícolas, como café, tabaco, cacao y arroz. El cultivo de la caña de azúcar estuvo asociado a un elevado número de trapiches, tanto de fuerza hidráulica como a vapor y de tracción animal, con producciones importantes de panes de azúcar, panela, miel y melaza (Mallama, 1996: 30). Ya en 1925 la caña de azúcar hacía parte del sistema productivo, con plantíos a pequeña y mediana escala, con el primer ingenio azucarero moderno, ubicado en el municipio de Palmira (zona plana del departamento), y con más de cuarenta trapiches paneleros.
Las fincas campesinas en la zona plana, reducidas en área y cantidad, funcionaban en su mayoría como sistemas agroforestales, conservando como sombrío algunos de los árboles originales de los antiguos bosques ribereños, y combinados con cultivos de frutales, hortalizas, plantas aromáticas y artesanales, y cercos vivos. La producción agrícola alternaba con la cría de animales de granja, como gallinas criollas, patos, pavos domésticos y cerdos, tanto para el consumo familiar como para la venta en los
mercados locales.
Estas condiciones de diversidad biológica y cultural fueron desestimadas por los tomadores de decisiones de los
niveles local, regional y nacional, quienes, justificados por las doctrinas del
progreso y la modernización de los sistemas productivos provenientes de otras latitudes, abrieron sus oídos a las recomendaciones de expertos extranjeros.
4. Carlos E. Chardon: itinerario científico y misión agrícola en Colombia
Carlos Eugenio Chardon (1897-1965) nació en Ponce (Puerto Rico) y obtuvo su grado de licenciado y máster agropecuario de la Universidad de Cornell (Estados Unidos). Al regresar a
Puerto Rico en 1921, se vinculó como fitopatólogo en la Estación Experimental Agrícola Insular Rio Piedras (Universidad de Puerto Rico) y en 1923 fue comisionado
de Agricultura (San Juan), cargo que ocupó hasta 1930. Allí tuvo oportunidad de trabajar en el mejoramiento de cultivos de gran importancia
económica, como el tabaco y la caña de azúcar (Kern, 1965). En esta posición, Chardon participó en la identificación del insecto vector de la epidemia del mosaico en la caña, posiblemente la primera gran crisis agrícola en América Latina. El éxito de los científicos en el control de esta enfermedad en la década de 1920 les confirió gran influencia decisional en todo el Caribe y luego en gran parte de Latinoamérica. Luego, siendo comisario de Agricultura y Trabajo de Puerto Rico, Chardon
inició sus viajes como consultor por varios países, entre ellos Cuba, Colombia, Venezuela y República Dominicana. La misión de Chardon consistió en adaptar el conocimiento científico de América del Norte al contexto social, económico y político de América Latina. A finales de la década de 1920, sus dos proyectos principales fueron construir una Escuela
Panamericana de Posgrado de Agricultura Tropical en Puerto Rico y establecer
una red nacional de investigación agrícola en Colombia (McCook, 2002: 106).
Chardón llegó a Colombia por primera vez en 1926, contratado por la gobernación de Antioquia para reorganizar la Escuela Superior de Agronomía (Chardon, 1941: 71, 337). En aquella ocasión, se ocupó de tres actividades agrícolas: experimentación, enseñanza agrícola y vulgarización agrícola; suprimió los estudios de veterinaria y cambió el título de Agrónomo y Médico Veterinario, conferido hasta esa época, por el de Ingeniero Agrónomo2. También identificó la enfermedad denominada gomosis en la caña de azúcar, e introdujo durante los tres años siguientes nuevas variedades de caña provenientes de Puerto Rico.
Aquella visita coincidió con la promulgación de la ley 74 de 1926 sobre fomento a la agricultura y a la inmigración. A partir de dicha ley el Gobierno conservador en empalme (Ospina/Abadía) quedaba habilitado para organizar un Instituto Agrícola Nacional que serviría de base a los estudios superiores de agronomía y agricultura, y sería el centro de investigación y consulta en cuestiones agrícolas del país. El Gobierno también se comprometía a fundar tres estaciones experimentales nacionales, lo más cercanas posible a la capital de la República, en pisos térmicos correspondientes a la zona fría, templada y cálida. Dichas estaciones servirían a la vez de centros de experimentación científica y de práctica para los estudios que se hicieran en el instituto de agronomía y veterinaria.
El marco legal recién creado le permitiría a Colombia seguir los pasos de la investigación europea, la cual había demostrado desde 1850 que la ciencia agrícola podía producir beneficios prácticos sustanciales sin demandas excesivas en mano de obra y capital, usando
para ello las estaciones experimentales agrícolas. Aunque esta influencia duró poco como consecuencia de las dos guerras mundiales, que dieron paso al dominio
de Estados Unidos3.
En este contexto, Carlos Holguín Lloreda, gobernador del departamento del Valle del Cauca (1927-1929), presentó en 1928 al entonces ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Olaya Herrera,
una propuesta que exhortaba su intervención ante el Gobierno norteamericano para solicitar la cooperación de expertos que estudiasen las condiciones agrícolas y pecuarias del departamento. Para ello, se requería de cabildeo ante Washington y San Juan de Puerto Rico, donde funcionaba el
mayor y más importante centro de investigación agropecuaria del circuito norteamericano: el recinto Mayagüez-Estación Experimental Agrícola4, en el que Chardon participaba activa y constantemente.
La gestión del ministro fue apoyada y acompañada por Ciro Molina Garcés, Rafael Ignacio Gómez (cónsul de Colombia en San Juan de Puerto Rico) y por Carlos Durán Castro5, quien sería luego el primer director de la Estación Agrícola Experimental de Palmira. Como resultado de la intervención diplomática, el gobierno departamental en cabeza del sucesor de Holguín, Tulio Raffo, logró que Chardon aceptase ser el director de la empresa evaluadora.
La Misión Puertorriqueña, conformada por Chardon y cuatro profesionales más (un veterinario y zootecnista de la Universidad de Pensilvania, un patólogo vegetal, máster de la Universidad de Cornell, un agrónomo y un secretario, todos norteamericanos) se concentraría en la discusión y estudio general de los problemas pecuarios, incluyendo las enfermedades y su
control, aclimatación y cruce de razas exóticas de ganado, así como también la discusión y estudio general de los problemas agrícolas del departamento desde el punto de vista económico. De todo ello debía derivarse recomendaciones prácticas que permitieran comprender los problemas del cultivo de caña de azúcar, tabaco, café y algodón, y someter a un plan completo de organización a la Estación Experimental Agrícola de Palmira.
La misión encontró un país convulsionado. A finales de la década de 1920, y luego del periodo de hegemonía conservadora, volvía un liberal a la presidencia de Colombia (Enrique Olaya Herrera) y aparecía de manera simultánea el Partido Socialista, lo que acentuó la confrontación política y desencadenó nuevos brotes de violencia partidista. Para colmo, la convulsión política vino acompañada de una grave crisis económica (Palacios, 2011: 99). El descenso en el precio del café, principal actividad económica del país, implicó una importante caída en los ingresos externos y empeoró la situación financiera nacional, agudizada por los efectos de la crisis mundial tras la caída de la Bolsa de Nueva York. Entre tanto, los empresarios y el cuerpo diplomático norteamericano intentaban intervenir en los asuntos internos del país; no solo para proteger sus intereses económicos a través de la expansión de sus mercados (Ardila, 2013: 175, 180), sino para frenar la posible
propagación del comunismo.
5. Ciencia, agricultura y medio ambiente: los efectos de las recomendaciones de la Misión
La misión a lo largo del informe hace referencia a lo que ellos llaman el medio natural
que encontraron al llegar al Valle del Cauca: la parte plana que se extiende en grandes llanuras a uno y otro lado del
caudaloso Cauca, terrenos alfombrados por el «pará» y la «yerba guinea» y cubiertos de trecho en trecho por los restos de la vegetación original de bosque, enorme, abigarrada y espesa que desordenadamente motea su
verdor, denuncian su admirable feracidad. Los potreros eran muy semejantes a los vistos por ellos en las islas de Santo
Domingo y Puerto Rico, cubiertos con un nutrido pasto común y natural, y árboles de diversas variedades que crecían naturalmente; pero sobre todo, admiraban los bosques de guaduas que le daban
majestuosidad al valle (Chardon, 1930: 65, 126).
En la introducción del informe final, Chardon reconocía lo arriesgado de sus predicciones, al punto que advertía de poder incurrir en errores graves, pero al mismo tiempo aseguraba:
[...] nos aventuramos a declarar que las condiciones naturales del Valle del Cauca son
tan privilegiadas, que un esfuerzo coordinado del gobierno y los elementos de
producción a base de un programa agresivo, cooperativo y constante de mejoramiento agrícola, daría realización plástica al nombre con que lo bautizó Humboldt hace más de un siglo: El paraíso de América (Chardon, 1930: 17).
Sus observaciones posteriores a la inspección de 34 haciendas en el valle geográfico del río Cauca (Chardon, 1930: 42) le permitieron concluir que existían malas prácticas agrícolas y ganaderas, y evidenció el mal estado de la mayoría de los cultivos, ganados e instalaciones agropecuarias regionales. La misión mostró cómo las técnicas de cultivo no optimizaban ni los suelos, ni la mano de obra, ni mucho
menos las condiciones geoambientales que el valle proporcionaba.
Esto equivalía a sostener que la explotación económica regional estaba siendo no solo desperdiciada sino desaprovechada casi por
completo. Uno de los temas centrales abordados por la misión fue el del cultivo de la caña de azúcar, que junto a los problemas pecuarios evidenciaba la necesidad urgente de la modernización de las explotaciones agropecuarias regionales (Chardon, 1930: 123) y la organización de la Estación Experimental de Palmira. Así, la misión se acoplaba a la iniciativa gubernamental de crear políticas agrarias de carácter científico (Valencia & Carmona, 2015: 281-295) en beneficio de la modernización nacional, lo que redundaría, a mediano plazo, en la inserción al sistema productivo global.
5.1. La caña de azúcar
El estudio del cultivo de la caña de azúcar fue el tema que más interesó a la misión, puesto que los técnicos puertorriqueños veían grandes posibilidades de aumentar la producción con base en su experiencia. La atención que despertaba la caña de azúcar y sus derivados no era nueva: desde la colonia el cultivo de esta planta,
junto con la minería, constituían las fuentes de sustento económico para gran parte del continente americano (Stern, 1987: 3-58).
Sobre las potencialidades de la caña, Chardon anotó que este cultivo era una actividad agrícola en la cual se conjugaban estrategias económicas y políticas, pues un derivado como el azúcar refinada era uno de los artículos de primera necesidad más usados en el mundo, no hay país que no produzca o importe, pues directa o indirectamente forma parte de la
alimentación moderna (Chardon, 1930: 122). Enfatizó que en el azúcar había un negocio que podía arrojar buenas utilidades, siempre que las condiciones económicas y medioambientales fueran favorables; por lo que sugería que se pensara una legislación acorde para facilitar su explotación (Ibíd.: 129). La Misión concluyó que el cultivo de la caña de azúcar se hallaba en el periodo extensivo de su explotación6 y señaló que los principales problemas estaban asociados a la gran distancia de siembra
que había entre las cañas, la preparación superficial y deficiente de la tierra, y el regadío inadecuado y rudimentario (Ibíd.: 133-146); lo que causaba grandes desperdicios de agua7.
La producción de azúcar en el Valle del Cauca era muy baja, apenas 0,44 toneladas por plaza (Cock,
1999: xii), comparada con Java y Puerto Rico que obtenían 8 toneladas de azúcar por plaza8 y Hawái donde se cosechaban en promedio 11 toneladas (Chardon, 1930: 125-126). La baja
productividad hacía que el rendimiento comercial de los derivados de la caña en el valle no se explotasen al máximo, lo que impulsó a Chardon a estimar que si del área total plana del valle geográfico se utilizasen 4.000 km2 solamente para el cultivo tecnificado de caña, se podrían obtener en promedio 50 toneladas de caña por plaza (78 ton/ha), lo que equivaldría a un rendimiento del 10% en azúcar, es decir, 5 toneladas por plaza cultivada9. Estas estimaciones les permitieron a los técnicos de la misión visualizar el potencial productivo del valle geográfico del río Cauca en el ramo azucarero, pero fueron cautos al afirmar: no deseamos insinuar que el Valle pueda llegar a desarrollar una producción azucarera de tal magnitud (Ibíd.: 125). Con esto dejaban la decisión en manos tanto de las autoridades gubernamentales departamentales como del
empresariado regional.
A partir de las observaciones de la misión, la región inició la ejecución de un plan piloto de siembra de caña de azúcar en los ingenios Manuelita y Providencia, mediante el cual se redujo
considerablemente la distancia entre plantas para darle mayor uso a la tierra.
Este procedimiento exigió procesos de desarrollo tecnológico para modificar los sistemas de riego, una medida que resultaba crucial para
las cadenas productivas cañeras, pues, tal como indicaron los técnicos, la calidad del azúcar dependía directamente de la regulación del agua. La modificación del sistema de riego exigía considerar rigurosa y estrictamente las condiciones meteorológicas de la región (pluviosidad y temperatura), fundamentales para el proceso productivo, dada la
marcada influencia que estas tenían sobre las cosechas, en cultivos como la caña de azúcar y el algodón.
Los técnicos reportaron que hasta 1928 muy poco se había hecho en el estudio de tan importantes factores para el desarrollo de la
agricultura departamental; solo el Ferrocarril del Pacífico había realizado algunas observaciones verificadas de la precipitación pluvial durante unos pocos años. A pesar de la falta de métodos científicos precisos, los expertos contaron con una ventaja para adelantar sus
estudios piloto, pues el ingenio Manuelita tenía una serie completa de registros de las precipitaciones y de las temperaturas
de los primeros 29 años del siglo xx, aspecto mencionado en el informe final. Esta situación denotaba el valor que Santiago Eder, al igual que Hernando Caicedo y otros
empresarios que les eran contemporáneos, le otorgaban a la exactitud derivada de posturas de carácter técnico-científicas10.
Las recomendaciones para el mejoramiento del cultivo también incluían la necesaria introducción y desarrollo de nuevas variedades, el uso de tractores tipo oruga
(Caterpillar) e implementos como el arado Killifer n.º 25 en la preparación del suelo para la siembra y la adecuación del sistema de regadío según el método Hawái (Chardon, 1930: 146-165) (véase Fotos 1 y 2).
Aunque Chardon preconizaba que el desarrollo de la región debía partir de un ordenamiento del territorio basado en la modernización científica de las explotaciones agropecuarias, también hacía énfasis en la diversificación de la producción y en el mejoramiento de la disponibilidad de alimentos. Según la misión, Colombia debía iniciar un proceso de seguridad alimentaria con base en los productos
agropecuarios más relevantes y con ventajas comparativas, teniendo en cuenta el medio ambiente y
el mejoramiento de las condiciones económicas de los campesinos. En las recomendaciones incluían la formación de sociedades cooperativas adaptables con la industria azucarera, las cuales
podían conservar y hasta estimular la formación y conservación de pequeñas propiedades, lo que redundaría en una mejor y más amplia distribución del capital y, por tanto, fomentaría la verdadera prosperidad de un país (Chardon, 1930: 130).
FOTOS 1 y 2
Primeros tractores International y cultivo de caña con riego, 1929
Fuente: Archivo Histórico del Ingenio Manuelita SA (AH Mansa), Palmira.
5.2. La ganadería
En cuanto a la producción ganadera –principal actividad económica regional– Chardon describió que en el valle geográfico del río Cauca existía para el momento del survey una ganadería compuesta básicamente por:
[...] ganado vacuno indígena de temperamento vivo y nervioso, sobrio, que soportaba fácilmente los grandes calores, la sequía, la alimentación grosera en la época de verano y resistente a grandes jornadas [...] Tipo de carne con poca producción de leche [...] ganaderías con cruzamientos de este ganado con diversas razas exóticas, como Aberdeen Angus, Durham y Charollais, entre las de carne; Holstein
Fresian, como productores de leche, y Blanco Orejinegro, Normando y Red Poll
para doble propósito, pero los resultados no han sido todo lo que el ganadero esperaba. El Cebú, llamado también «indio», no entraba en los tipos anteriores, sino que se constituía por sí en una raza de tiro (Chardon, 1930: 42-49).
También apuntaba Chardon la falta de prácticas productivas eficientes, asociadas con la división de potreros, y la ausencia de organización de la industria ganadera, circunstancias que según su informe no permitían la clasificación de los animales en especies, razas, edades y sexos, como lo planteaban las técnicas pecuarias de entonces (Chardon, 1930: 45). La mayoría de las áreas dedicadas al pastoreo, bien con pastos nativos (caracterizados por su
escasa producción de biomasa y pobre calidad nutricional), o con pastos introducidos, se
manejaban mal durante las fases de establecimiento y producción, lo que no permitía producciones estables. Concluía el informe que las variaciones climáticas propias del ecosistema, por la alternancia de largos periodos de lluvia y épocas prolongadas de sequía, reducían la oferta forrajera.
La misión reconoció el gran valor del ganado nativo y su potencial como espléndida base para cruces con razas finas traídas del exterior, lo que permitiría obtener tipos uniformes y muy superiores de ganado, tal y como había sucedido en Estados Unidos, Argentina y Uruguay, con magníficos resultados, ejemplo que debía seguir el Valle del Cauca (Chardon, 1930: 8).
La recomendación tal vez más contrastante fue la de trasladar la ganadería a las partes altas, regiones muy apropiadas para ella y de menor valor para
los cultivos, para así reservar la zona plana para actividades agrícolas, privilegiando la producción de bueyes y caballos (a base de cruzamientos con el caballo Prusiano y el
Morgan) sobre la de ganado de carne. De este modo, se incidiría positivamente en el crecimiento productivo del agro, lo que era posible
mediante el arado de tracción animal, técnica previa a la incorporación de maquinaria agrícola (véase Fotos 3 y 4).
Estas recomendaciones, aunque parecen remitirse exclusivamente al rendimiento
ganadero, fueron fundamentales para la evolución de la cultura alimentaria de la población regional. Lograr que la carne fuera de mejor calidad significaba para el
Estado colombiano aumentar las utilidades de las empresas ganaderas y mejorar
las prácticas de higiene, para alcanzar la transformación moral de la población11. Alimentar a una población urbana en crecimiento, especialmente en Bogotá, Medellín y Cali, en los albores de la industria textil, era un imperativo, por lo que
se insistía en la necesidad de que el Gobierno prestara más atención a las clases trabajadoras y a sus prácticas higiénicas, pues de ellas dependía el progreso (Bolívar, 2008: 253; Flórez, 2008: 376).
FOTOS 3 y 4
Ganadería y alce de caña con grúa mecánica tirada por bueyes, 1929
Fuente: Archivo Histórico del Ingenio Manuelita SA (AH Mansa), Palmira.
5.3. La estación experimental de Palmira
La resolución de los problemas encontrados requería que los trabajos agrícolas se dividieran en tres líneas de actividad para alcanzar el anhelado progreso que esperaba el país: la protección del agro, la experimentación agrícola y el fomento a la agricultura. La segunda línea de actividades que ejecutar fue crucial para el progreso agrícola. Los logros del conocimiento tecnocientífico de los siglos xviii y xix no habrían tenido alojo en la agricultura práctica, en el contexto de la segunda revolución agrícola, si su irradiación no se hubiera generalizado. Los cultivadores hicieron su transición hacia lo moderno en medio de un proceso de transformaciones en el orden económico y social, a través de la extensión agrícola, la cual comprendía, tanto las granjas con fines demostrativos como las estaciones experimentales
para investigar y propagar nuevos conocimientos aplicados (Arango, 2005: 15).
Decía Chardon que gran parte del progreso agrícola de los Estados Unidos era debido a las enormes transformaciones en cultivos
y métodos, origen de nuevas semillas y variedades, estudios y control de
enfermedades y análisis sistemático de suelos realizados en las estaciones experimentales (Chardon, 1930: 20);
por lo que instaba a que los trabajos de Java, Hawái y Puerto Rico fuesen imitados por Colombia. El departamento no podía esperar –insistía Chardon– a que los agricultores iniciaran con las pruebas de semillas y nuevos
procedimientos, pues esto siempre llevaría al fracaso, ya que ellos no tenían la preparación científica suficiente.
Tanto los desarrollos tecnológicos del cultivo de la caña como del ganado vacuno y caballar deberían ser adelantados en estaciones experimentales. La misión reconoció la excelente ubicación geográfica de la Estación de Palmira, así como sus condiciones de topografía y suelo; y estableció un programa de edificaciones con sus costos aproximados y una plantilla de
personal calificado conformada por técnicos extranjeros de la más alta calidad12.
Las recomendaciones de la misión y los resultados de las investigaciones efectuadas por la Estación Agrícola comenzaron a observarse en el cultivo de la caña de azúcar: se introdujeron nuevas variedades enviadas desde Puerto Rico, siendo las más exitosas las POJ 2878, 2714 y 228. Además, empezaron los cambios en la preparación del suelo, en las técnicas de siembra y en el sistema de riego. La innovación en el proceso productivo, liderada por los ingenios Manuelita, Riopaila y
Providencia, fue bastante heterogénea debido a la variabilidad de las condiciones biofísicas y climáticas del valle geográfico. Con el proceso de modernización (intensificación) de la producción de caña, apareció el mosaico, la primera enfermedad que tuvo verdadera incidencia económica en el cultivo13, lo que obligó a los cultivadores a reemplazar las variedades criollas o cristalinas,
sembradas hasta 1930, por la POJ 2878, resistente a dicha enfermedad.
En 1936 Chardon regresó al departamento por solicitud del gobierno nacional, para evaluar los daños ocasionados por el mosaico. Su evaluación señaló la urgencia de erradicar los cultivos infestados, crear una misión técnica azucarera (adscrita al Ministerio de Agricultura, institución creada por sugerencia de los expertos de la misión de 1930 quienes recomendaron que los asuntos agrícolas no siguieran en manos del de Industrias; Chardon, 1930: 18) y una estación experimental con subestaciones en regiones cañeras que facilitasen el estudio permanente de los cultivos. Tras ocho años de su primera visita, Chardon dio una conferencia sobre el mosaico ante la
Sociedad de Agricultores de Colombia. En ella explicó, reforzando lo expresado en el informe de 1930, que la agricultura progresaba
de dos formas: por observación (método primitivo que databa de los tiempos bíblicos), y por experimentación científica (método con apenas cincuenta años de aplicación, pero cuyos resultados positivos eran superiores a los de tres mil años de observaciones). El científico exigía estaciones experimentales, especialistas y buenas bibliotecas tecnológicas, y argumentaba que la producción cañera requería un instituto central de investigaciones con subestaciones regionales en el país, encargado de coordinar y acelerar la renovación de la agroindustria, para convertirla en una actividad especializada, eficaz y
efectiva.
La empresa científica de Chardon y su grupo resultó de gran importancia, puesto que por primera vez se efectuaba la evaluación y el diagnóstico del estado de la productividad agropecuaria departamental de las primeras
décadas del siglo xx a la luz del cientificismo occidental. Estas y otras acciones fueron el preludio
de la toma de decisiones técnico-políticas para el agro colombiano.
6. Chardon y la institucionalización de la innovación agrícola en la región
El anhelo de los países latinoamericanos por modernizar su agricultura alentó la entrada del dinero y de la ciencia estadounidenses, sin reparar en el tiempo
que podría tomar la implantación de las innovaciones ni las características propias de cada región del país. Este interés era apoyado por academias, élites, productores y gobiernos, por lo que se asume que la ideología tecnocrática del desarrollo agrícola (presente en la región desde el siglo xix)14 se consolidó en el siglo xx mediante revistas y periódicos, centros de enseñanza15, asociaciones agrícolas y estaciones experimentales (Cuvi, 2011: 166).
En 1913 se fundó la Escuela Regional Agrícola en Palmira, pero solo empezó a funcionar en 1928, en el marco de la regionalización contemplada en la ley 41 de 192616 sobre el fomento de la industria del algodón en Colombia, bajo el nombre de Granja Agrícola Experimental de Palmira (luego Estación Experimental), entidad que se convertiría en la semilla de la actual Universidad Nacional-Sede Palmira. La Estación se constituyó en la protagonista indiscutible en materias agrícolas de la América tropical (Chardon, 1930: 337): el verdadero nervio y cerebro de los trabajos agrícolas (Ibíd.: 21).
Las recomendaciones de la Misión Chardon en el ámbito regional contrastaban con la sugerencia de esta al Gobierno nacional sobre
la urgencia de preparar un proyecto de ley que reorganizara los servicios agrícolas nacionales creados por la ley 74 de 1926. Para Chardon, todo el trabajo
experimental desarrollado in situ debería ser entregado, por medio de un contrato de varios años, al Tropical Plant Research Foundation de Washington, institución de reconocida reputación científica, con amplia experiencia en trabajos tropicales y con el respaldo del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y de la Unión Panamericana. La misión consideraba que esta era la forma más viable de darle las necesarias estabilidad y continuidad a los trabajos de
experimentación.
Aun así, la promulgación de la ley 132 de 1931 facilitó la irrupción de la agricultura científica en el Valle del Cauca, puesto que permitió a los pioneros instaurar en 1934 un instituto agrícola (Valencia & Acevedo, 2010: 84-88), que diez años después se transformó en la Facultad de Agronomía del Valle, que haría parte de la Universidad Nacional-Sede Palmira.
La Estación Experimental funcionó como entidad departamental hasta 1938. La promulgación de la ley 128 del fomento del dulce de 1937 provocó su compra por parte del Ministerio de Agricultura, convirtiéndose en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Palmira (CNIAP),
donde con asesoría de técnicos extranjeros se intensificaron las investigaciones para producir
variedades híbridas que se adaptaran a suelos y climas nacionales (Ramos, 2005).
Así las cosas, la modernización de la educación agropecuaria en el país en las primeras décadas del siglo xx fue la resultante de cumplir con los requerimientos y las obligaciones
derivadas de las políticas para el desarrollo de América Latina, las mismas que impulsaban las misiones extranjeras como entes
promotores de la política estadounidense de comienzos de siglo. La Misión Chardon dejó las bases para el futuro diseño de proyectos que facilitaron la creación de instituciones científicas encargadas de desarrollar procesos de innovación, desarrollo y cambio tecnológico para el sector agropecuario, que se perfeccionaron en las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta bajo el influjo de la revolución verde, y que constituyeron el germen del futuro clúster azucarero conformado a finales del siglo xx.
Desde los años cuarenta, los ingenios tuvieron asesores extranjeros, práctica que después de los años cincuenta se incrementó; de modo que por muchos años varias compañías consultoras en el ámbito industrial asesoraron a los ingenios vallecaucanos, entre ellas Hawaian
Agronomics, la compañía puertorriqueña Abarca y Lousiana Arthur Keller Corp (Guardiola, 1995: 11). Las metas
modernizadoras no sólo se diseñaron para aumentar el rendimiento interno de sus empresas, sino que instaron la
posterior creación de instituciones como: la Asociación de Cultivadores de Caña (Asocaña, 1959); Colombiana de Mieles (Colmieles, 1960); la Sociedad de los Ingenios
para Desarrollos Industriales y Comerciales (DICSA); la Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña (Procaña, 1973); la Asociación Colombiana de Técnicos de la Caña de Azúcar (Tecnicaña); y el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar (Cenicaña, 1977).
Las políticas públicas que permitieron todos estos cambios involucraron a funcionarios de la
administración departamental, funcionarios de carácter nacional e internacional, así como también a empresarios locales y a personal técnico internacional cualificado. Estos actores, que bien pueden catalogarse como
élites del poder económico, político y científico, fueron responsables de desarrollar acciones afirmativas del Estado en lo
regional-local para la transformación socioecológica del valle geográfico, lugar que pasó de una producción agropecuaria comercial a una agroindustrial.
7. Las Misiones posteriores a Chardon y su huella en el territorio vallecaucano
La política agrícola colombiana que emergió después de los años treinta correspondió a las relaciones establecidas históricamente entre Estados Unidos y América Latina17. La estrategia norteamericana en la segunda década del siglo xx tenía, por lo menos, tres objetivos: a) estimular las exportaciones al área para contrarrestar los efectos de la superproducción interna que se empezaba a sufrir y que efectivamente conduciría a la crisis económica de 1930; b) desplazar la competencia europea y japonesa del continente y
asegurar su hegemonía; y c) apoderarse así de un amplio mercado de capitales de inversión directa e indirecta que le asegurara el control económico de la región. Por esta razón, toda la diplomacia norteamericana en Colombia se orientó en este período a la apertura comercial a través del establecimiento de tratados de libre comercio con el país y al control de la producción petrolera (Ocampo, 2009). Posteriormente, en el marco de la guerra fría, Estados Unidos delineó una serie de políticas y estrategias de contención del comunismo. La política del Buen Vecino, los préstamos del Banco de Exportaciones e Importaciones, el Consejo de Tenedores de
Bonos Extranjeros y el programa de Tratados de Comercio fueron medidas
tendentes a estabilizar la zona latinoamericana en función de los intereses económicos y políticos estadounidenses (Carbone, 2010: 3).
Las buenas relaciones del entonces ministro de Colombia (Enrique Olaya Herrera)
ante el Gobierno de Washington permitieron que el Partido Liberal volviera al
poder en el alba de la tercera década del siglo xx, comenzando así la que luego fue llamada la República liberal (comprendida entre 1930 y 1946), periodo en que fue notoria la intención de la dirigencia política de educar campesinos y formar ciudadanos para afrontar la modernización del país. Los gobiernos que orientaron las políticas durante los 16 años de hegemonía liberal (Olaya Herrera, López Pumarejo, Santos Montejo y, por segunda vez, López Pumarejo) tramitaron importantes reformas, como la educativa, la fiscal y la
agraria, que encontraron entre las élites conservadoras, la Iglesia y los hacendados los principales opositores a
esas iniciativas de cambio. La llamada Revolución en Marcha del primer gobierno lopista buscó impactar seriamente en la educación obrera y campesina en Colombia a través de programas de alfabetización para niños y jóvenes, así como escuelas nocturnas de artes y oficios para adultos (Ardila, 2005). Sin
embargo, aunque el discurso liberal defendió con vehemencia la enseñanza práctica en técnicas agrícolas en el campo colombiano, la escasa escolarización lograda –evidenciada en el bajo número de matriculados, o la alta inasistencia y deserción durante cada año lectivo– puso de manifiesto dos situaciones que impidieron el protagonismo de la base
campesina colombiana en las ideas progresistas del siglo xx: a) la pobreza rural, que impedía al padre de familia campesino enviar a sus hijos a la escuela, pues ellos
constituían una mano de obra disponible, gratuita y necesaria para conseguir el sustento
diario; y b) la gran influencia que tenía la Iglesia sobre estas sociedades campesinas, marcadamente tradicionales y
renuentes a las innovaciones, al intentar mantener el statu quo apelando a la fe como forma de resistencia a la transformación del agro colombiano18. La tensión con la Iglesia y la división del partido hicieron que los liberales perdieran la presidencia en el
cuatrienio 1946-1950 y, con ello, la oportunidad de profundizar en las reformas
agrarias y socioeconómicas impulsadas desde la República liberal.
Por otra parte, el modelo de revolución verde marcaría una nueva fase de modernización agrícola con el desarrollo y cultivo de variedades genéticamente modificadas y la fertilización y el control de plagas y enfermedades mediante la alternativa química (Picado, 2014: 490-521). En este contexto, vinieron otras misiones y
visitas de académicos norteamericanos de distintas disciplinas; como las del sociólogo rural y profesor de la Universidad de Luisiana, Thomas Lynn Smith (1943)
(Lorek, 2013), la de Lauchlin Currie (1950), la misión liderada por David Lilienthal, en 1954, e incluso las intervenciones de las
fundaciones Rockefeller, Ford y Kellog, que contribuyeron a gestar el Centro de
Investigación de Agricultura Tropical (CIAT), en 1967, como punta de lanza de la revolución verde dentro de la estructura internacional de institutos de investigación del Consultive Group on International Agricultural Research (CGIAR) (Picado,
2008: 55).
Todos ellos ratificaron y aumentaron las recomendaciones técnicas y políticas elaboradas por la Misión Chardon para la modernización e integración económica de la agricultura. En consecuencia los gobiernos regionales en las décadas del cincuenta al ochenta diseñaron estrategias para el control de inundaciones e irrigación de tierras agrícolas; incentivaron la intensificación de la ganadería en la ladera al tiempo que impulsaron un plan de obras en las tierras planas
que incluía: construcción de represas, apertura de canales de irrigación, desecación de tierras anegadizas y ciénagas para recuperar miles de hectáreas de tierra ociosa (CVC, 2004: 63).
Parte sustancial del desarrollo regional se apoyó en el capital y la energía humana del sector privado, de modo que las explotaciones agrícolas de pequeños y grandes comercios al detalle y la construcción de fábricas complementaron el centro del desarrollo agroindustrial de las empresas
azucareras. Al Estado, entre tanto, le correspondió la construcción de carreteras, ferrocarriles, facilidades portuarias, aeropuertos y
hospitales, así como la electrificación, la puesta en marcha de la navegación fluvial y la experimentación agrícola y forestal. En este contexto Lilienthal expresaba que, como sucedió en el valle del Tennessee19, después de una inversión inicial del Gobierno, afloraría una gran actividad privada en todos los aspectos de la economía regional vallecaucana.
A partir de 1930 las acciones del Estado en su escala regional junto con las del
sector privado tendieron a modernizar la producción agropecuaria desde las ventajas comparativas del terreno y la especialización del monocultivo; todo ello fundado en el cientifismo occidental hegemónico, que marcó la fase de despegue de la transición socioecológica que se extendería hasta la década de los setenta, constituyéndose en el inicio de la gran transformación del territorio vallecaucano, lo que hizo que productivamente la región transitara de una producción más tradicional y orgánica a una industrial basada en el uso de combustibles fósiles.
Este periodo marcó un hito importante en la historia ambiental de la región. La coincidencia de una serie de factores, procesos e imaginarios fue
determinante en la dirección que tomó la transformación del valle geográfico. Imaginarios contrapuestos sobre la naturaleza y el progreso marcaron esta época. Un imaginario preponderante y superlativizado por gran parte de la
historiografía regional refiere a una naturaleza indomable, caracterizada –según palabras de Phanor Eder– por una vegetación salvaje de tupidas y selváticas lianas, poblada de micos y animales indómitos y por ciénagas insalubres y miasmáticas, incubadoras de endemias tropicales que diezmaban la población que requería ser domesticada, domeñada, en beneficio de una región relegada y atrasada (Plazas y Perry, 1964).
De allí que este tipo de naturaleza, que debía ser dominada a través de la modernización de su estructura agropecuaria, justificaba la urgencia de cualquier iniciativa
agroindustrial. La explotación de la ganadería y de la agricultura con métodos científicos fue el propósito de hacendados, comerciantes extranjeros y empresarios. Estos, justificados
por los discursos referentes a la paz política y a las iniciativas para la construcción de un sistema moderno de comunicaciones, impulsaron el abandono en el pasado de las vicisitudes que impidieron el tránsito por las sendas del progreso y de la civilización (Londoño, 2010: 22). Sin embargo, este imaginario de progreso –propio de la élite ilustrada20 y de algunos empresarios– tenía un gran impedimento: la gente que habitaba el territorio.
Carlos Durán Castro así lo planteaba en 1928 (Durán, 1929: 115):
El pueblo que habita el Valle del Cauca, por ciertos aspectos no es adecuado
para la agricultura. La herencia que lleva arraigada a la vida pastoril fácil y sin lucha industrial intensa, lo ha desadaptado, para la brega que impone
la agricultura y por ese motivo, en el cambio que ocurrirá del pastoreo a la intensificación de la producción del suelo, es muy fácil que el caucano quede reemplazado en el dominio y explotación de la tierra por razas más luchadoras como la antioqueña y por inmigrantes extranjeros.
Asimismo, en el mensaje del gobernador del Valle del Cauca a la Asamblea
Departamental, en el que justificaba la necesidad de crear la Cámara de Agricultura del departamento, decía:
En las modernas organizaciones gremiales radica toda la fuerza que alcanzan hoy
los éxitos del comercio [...] si no hay quien dirija e ilustre al pueblo cultivador, seguirá el mismo empirismo infecundo que hasta el presente nada ha cosechado, sino el
fracaso para quienes, animados de los mejores deseos, ignoran las orientaciones
científicas que rigen este ramo de la riqueza pública y privada [...] esta la causa principal de la carencia de agricultores idóneos (Vernaza, 1925).
Las nuevas misiones de expertos, seguidores de la senda trazada por Chardon, sólo volvieron a llenar de argumentos los intereses particulares de la élite política, económica y empresarial del Valle del Cauca, impulsadora de nuevas legislaciones que
permitirían la implementación parcial de las recomendaciones de la Misión Chardon, afectando así las formas productivas agrícolas tradicionales en cultivos como el del arroz, el cacao y el tabaco. Otros
afectados fueron los pequeños trapicheros, quienes por sus estilos y formas productivas no podían competir con sus contrapartes, los nacientes empresarios modernos.
La era liberal marcó lo que, sin duda, fue el inicio de la mayor transformación ambiental en el suroccidente colombiano desde la conquista de América. El logro central de las ciencias agropecuarias antes de la Gran Depresión fue, como apunta McCook, una reorganización física y cognitiva de la naturaleza tropical y sus paisajes silvestres y agrícolas. Tanto las políticas públicas como el entramado institucional permitieron hacer efectivo el llamado de
Chardon –y, por ende, del Gobierno de Estados Unidos– a los jóvenes colombianos a encontrar los inmensos placeres intelectuales poniéndose en contacto con las fuerzas misteriosas de la naturaleza, arrancándoles sus secretos y poniéndoles al servicio de su país y de la humanidad21. Colombia adoptó, como otros países de América Latina, el lema, del sentido práctico; el único que tanto entonces como ahora, según la visión estadounidense, hacía a los pueblos grandes, poderosos y felices. No obstante, la realidad socioecológica del valle del Cauca fue otra. El rico ecosistema de bosque seco tropical
predominante en la zona plana del Valle del Cauca hasta el siglo xix, en la segunda mitad del siglo xx se transformaría en un gran desierto verde de caña de azúcar.
8. Conclusiones
A partir de la década de los treinta del siglo xx, las autoridades políticas departamentales del Valle del Cauca emprendieron la primera fase del
esfuerzo gubernamental para la tecnificación del sector agropecuario. La Misión Chardon fue la estrategia del estado regional que facilitó la incorporación de métodos y técnicas productivas de carácter científico, innovaciones introducidas y reforzadas posteriormente con las propuestas y
recomendaciones de las entidades extranjeras (misiones y universidades). En
este marco, las sugerencias de la Mision Chardon contribuyeron a modelar la
modernización de las formas productivas en pro de la agroindustria, lo que devino en la
sujeción de la mano de obra, el cambio en los usos del suelo y el aprovechamiento
industrial del agua superficial y subterránea. Si bien los técnicos de la misión visualizaron el gran potencial productivo del valle geográfico del río Cauca en el ramo azucarero, se quedaron cortos con respecto a la magnitud
productiva de esta región. En la década de 1980 el valle producía 125 toneladas de caña por hectárea y 9,70 toneladas de azúcar por tonelada de caña, la mayor alcanzada con este cultivo en el mundo (Asocaña, 1999).
Las granjas experimentales agrícolas –y las instituciones que se crearon en el Valle del Cauca durante las décadas del treinta al cincuenta–, por recomendación de Chardon, fueron las avanzadas estatales encargadas de la investigación y el desarrollo para el mejoramiento de la producción de semillas, fertilizantes, pesticidas, y la innovación en técnicas de cultivo, riego y mejoramiento genético de plantas y animales. Estas instituciones, además, se encargaron de apoyar a los agricultores en los procesos de tecnificación de sus predios; y difundieron información sobre mejoramiento y optimización agropecuaria, incidiendo en la transformación de los procesos productivos. Las granjas experimentales con el respaldo de la
gobernación departamental, las secretarías de Hacienda, Agricultura, y la de Industria y Comercio, fueron las
instituciones de desarrollo, investigación e innovación técnico-agropecuaria que dieron las bases del impulso económico al departamento.
Es justamente por lo anterior que la Misión Chardon puede considerarse la primera política pública departamental con objetivos de innovación productiva en pro de un cambio tecnológico, que alimentaría al sector agropecuario regional, insertándolo verticalmente con la caña de azúcar al sistema productivo global. Es por ello que se considera que sin la
agencia de las políticas públicas agropecuarias –derivada de la iniciativa del gobernador Carlos Holguín Lloreda, con apoyo de su secretario de Industrias, Ciro Molina Garcés, y el cuerpo diplomático nacional– la transformación de los modos de explotación económica y sus efectos en la transición socioecológica quizás hubieran tardado mucho más.
Los agricultores, los gremios agrícolas y los diversos gobiernos (liberales y conservadores), tanto nacionales
como locales, se mantuvieron fieles a sus propios intereses políticos y económicos, desestimando las recomendaciones que les pudieran resultar adversas y
tomando en consideración solo aquellas que redituaran en mayores ganancias sin tomar en consideración los posibles efectos sociales y ecológicos de sus acciones. Los paisajes culturales en mosaico que habían generado históricamente las formas tradicionales de manejo del agroecosistema fueron alterados
rápidamente con efectos severos sobre la diversidad agrícola, biológica y genética; la morfología del paisaje y los flujos hídricos y de nutrientes (pérdida en la calidad y fertilidad de los suelos).
En los actuales momentos históricos sería conveniente observar con detenimiento qué actores socioeconómicos, qué modelos técnico-políticos y qué nuevas ideas difusionistas impulsan las últimas innovaciones agrícolas en el contexto internacional, y cómo estas inciden en la extensión galopante de nuevas especies agrícolas (como la palma africana), que traen como iniciativa la implantación de otros monocultivos en contextos regionales y nacionales con la promesa de
modernizar el campo y sacar de la pobreza a los habitantes raizales de dichos
espacios territoriales.
Agradecimientos
Esta investigación fue apoyada por el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanas de Canadá (SSHRC, por su sigla en inglés) en el marco del programa de Subvenciones de Consorcios. Agradecemos a la
historiadora Sonia Jaimes por las discusiones teóricas y sus aportes en la redacción de una versión germinal de este documento. A Maria José Larrota y Mauricio Hernández por su apoyo técnico, y al Ingenio Manuelita por permitirnos el acceso a su archivo histórico. Finalmente, agradecemos a los dos revisores anónimos de Historia Agraria por sus comentarios y sugerencias.
Referencias
Arango, M. (2005). Influencia del discurso del desarrollo y las misiones estadounidenses en la
formación agronómica. Tesis de maestría. Medellín: Universidad Nacional de Colombia.
Ardila, B. (2005). Alfonso López Pumarejo y la revolución en marcha. Credencial Historia, (192).
Ardila, F. (2013). Reflexiones sobre el imperialismo norteamericano: La política agraria colombiana y la influencia estadounidense en la década de 1930. Historia Crítica, (51), 171-195.
Asocaña (1999). Informe anual con aspectos generales del sector azucarero colombiano 1999-2000. Asocaña: Cali.
Bejarano, J. A. (1987). Las ciencias agropecuarias hasta mediados del siglo xx: Ensayos de historia agraria colombiana. Bogotá: CEREC.
Bolívar, I. J. (2008). Discursos estatales y geografía del consumo de carne de res en Colombia. En A. G. Flórez Mondragón (Ed.), El poder de la carne: Historias de ganaderías en la primera mitad del siglo xx en Colombia (pp. 230-289). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
Broeck, A. M. van & Molina, L. F. (1997). Presencia belga en Colombia: Ciencia, cultura, tecnología y educación. Boletín Cultural y Bibliográfico, 34 (44), 47-71.
Carbone, V. (2010). Cuando la Guerra Fría llegó a América Latina: La Política Exterior Norteamericana hacia Latinoamérica durante las presidencias de Eisenhower y Kennedy (1953-1963). Buenos Aires: Centro Argentino de Estudios Internacionales.
Chardon, C. E. (1930). Reconocimiento agropecuario del Valle del Cauca: Informe emitido por la Misión agrícola puertorriqueña, dirigida por el Honorable Carlos Eugenio Chardon y presentado al Gobernador
del Departamento del Valle del Cauca en Colombia. San Juan de Puerto Rico.
Chardon, C. E. (1941). Viajes y naturaleza. Caracas: Sucre.
Chardon, C. E. (1947). Longevity and Casualties among Naturalists in Tropical America. The Scientific Monthly, 64 (3), 198-207.
Cock, J. H. (1999). Informe del director: Informe anual Cenicaña. Cali: Cenicaña.
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) (2004). Génesis y desarrollo de una visión de progreso: CVC 50 años. Cali: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.
Cuvi, N. (2011). «Dejen que el diablo haga lo demás»: La promoción de productos complementarios en América Latina durante la década de 1940. Historia Crítica, (44), 158-181.
Drake, P. W. (1989). The Money Doctor in the Andes: The Kemmerer Missions, 1923-1933. Durham: Duke University Press.
Durán, C. C. (1929). Porvenir de la agricultura en el Valle del Cauca. En E. López (Ed.), Almanaque de los hechos colombianos. Cali.
Flórez, M. A. (2008). Dime qué comes y te diré quién eres. En A. Flórez Mondragón (Ed.), El poder de la carne: Historias de ganaderías en la primera mitad del siglo xx en Colombia (pp. 368-439). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
González, J. M. (2001). Una aproximación al estudio de la transformación ecológica del paisaje rural colombiano: 1850-1990. En G. A. Palacio (Ed.), Naturaleza en disputa: Ensayos de historia ambiental en Colombia, 1850-1995 (pp. 75-116). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Guardiola, J. (1995). Avances tecnológicos entre 1950 y 1980. En D. Cassalett, J. Torres & C. I. Echeverry (Eds.), El cultivo de la caña en la zona azucarera de Colombia (pp. 9-21). Cali: Cenicaña.
Kern, F. D. (1965). Dr. Carlos E. Chardon. Mycología, 57 (6), 839-844.
Londoño, J. E. (2010). De «región decimonónica a región nacional»: Instituciones, ordenanzas y presupuestos departamentales en la configuración del departamento de Valle, 1910-1948. Segundo Congreso Latinoamericano de
Historia Económica y Simposio Investigaciones Recientes en Historia Económica de Colombia, Siglos xix y xx. Ciudad de México, 3-5 de febrero.
Lorek, T. W. (2013). Imagining the Midwest in Latin America: US Advisors and the Envisioning
of an Agricultural Middle Class in Colombia’s Cauca Valley, 1943-1946. Historian, 75 (2), 283-305.
Mallama, W. (1996). Proceso de industrialización en el municipio de Palmira, 1920-1970. Cali: Marden.
Marquardt, B. (2009). La revolución industrial en América Latina (1840-2009): Una interpretación desde la perspectiva de la teoría de sistemas de energía. En R. P. Sieferle & B. Marquardt (Eds.), La revolución industrial en Europa y América Latina: Interpretaciones ecohistóricas desde la perspectiva de la teoría de sistemas de energía y del metabolismo social. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
McCook, S. G. (2002). States of Nature: Science, Agriculture and Environment in the Spanish Caribbean,
1760-1940. Austin: University of Texas Press.
McNeill, J. R. (2005). Naturaleza y cultura de la historia ambiental. Revista Nómadas, (22), 2-25.
Mora, J. (1995). La Iglesia frente a las reformas educativas de los años treinta en México y Colombia. Revista Colombiana de Educación, (30).
Ocampo, J. F. (2009). El Tratado de Comercio de 1935 con Estados Unidos: Antecedente para no
repetir. Deslinde, (37), 1-11.
Palacio, G. (1998). La naturaleza en disputa: Tierra, territorio y biodiversidad. En J. M. González Scobie, G. A. Palacio et al. (Eds), La manzana de la discordia: Debate sobre la naturaleza en disputa (pp. 1-40). Bogotá: Ecofondo/Tercer Mundo.
Palacios, M. (2011). ¿De quién es la tierra?: Propiedad, politización y protesta campesina en la década de 1930. Bogotá: Fondo de Cultura Económica/Universidad de los Andes.
Pearse, A. S. (1926). Colombia, with Special Reference to Cotton: Report of the Journey of the
International Cotton Mission through the Republic of Colombia, February-April
1926. Manchester: International Federation of Master Cotton Spinners/Manufacturers
Association.
Picado, W. (2008). Ciencia y geopolítica en los orígenes de la Revolución Verde. Revista de Ciencias Ambientales, 36 (1), 46-56.
Picado, W. (2014). Los significados de la revolución: Semántica y temporalidad y narrativa de la Revolución Verde. HALAC. Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña, 3 (2), 490-521.
Piñeiro, M., Fiorentino, R., Trigo, E., Balcázar, A. & Martínez, A. (1982). Articulación social y cambio técnico: La producción de azúcar en Colombia. San José: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (Investigación y Desarrollo, 7).
Plazas y Perry (1964). Manuelita: Una industria centenaria, 1864-1964. Bogotá: Argra.
Ramos, O. G. (2005). Caña de azúcar en Colombia. Revista de Indias, LXV (233), 49-78.
Rojas, J. M. (1983). Empresarios y tecnología en la formación del sector azucarero en Colombia, 1860-1980. Bogotá: Fondo de Promoción de la Cultura del Banco Popular/Universidad del Valle. (Sociedad y Economía en el Valle del Cauca, 5).
Stern, S. J. (1987). Feudalismo, capitalismo y el sistema mundial en la perspectiva de América Latina y el Caribe. Revista Mexicana de Sociología, 49 (3), 3-58.
Topik, S. & Wells, A. (1998). The Second Conquest of Latin America: Coffee, Henequen, and Oil during the
Export Boom, 1850-1930. Austin: University of Texas Press.
Valencia, N. F. & Acevedo, A. (2010). Origen de la educación agrícola superior en el Valle del Cauca, 1910-1934. Historelo, 2 (3), 67-93.
Valencia, N. F. & Carmona, G. (2015). Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira: Génesis agrícola e impacto social institucional (1900-1944). Acta Agronómica, 64 (3), 281-295.
Vera, A. (1996). La inversión extranjera y el desarrollo competitivo en América Latina y el Caribe. Revista de la CEPAL, (60), 129-150.
Vernaza, J. I. (1925). Informes varios al gobernador del Valle del Cauca: Mensaje del gobernador del
Valle del Cauca a la Asamblea Departamental. Cali: Carvajal & Cía.
NOTAS A PIE DE PÁGINA / FOOTNOTES
11.
Bolívar
(2008) plantea el consumo de carne como un problema de higiene y, por tanto, de
transformación moral en Colombia a comienzos del siglo
xx
. Las memorias de los ministros de Instrucción Pública en la primera mitad del siglo revelan una preocupación por la forma como los alimentos y, en general, el cuidado físico incidían en el mejoramiento moral de los colombianos. Los discursos y saberes higiénicos fueron reemplazando los de urbanidad de finales del siglo
xix
y al hacerlo convirtieron la preocupación por la alimentación en una discusión sobre propiedades y fisiologías nutricionales y requerimientos para el progreso. Este discurso moral sobre el
cuerpo fue cediendo su lugar a los discursos médicos sobre el cuidado corporal y la buena nutrición.